- Detalles
- Escrito por Iker Martínez Fernández
El poeta italiano Gabriele D’Annunzio dijo en una ocasión que el paseo marítimo de Reggio Calabria, con la ciudad de Messina a la derecha y el Etna al fondo atravesado en su mitad por las nubes bajas del alba, era el kilómetro más bello de Italia. Y, sin embargo, la pacífica armonía del trayecto contrasta con la historia y la leyenda del sitio, donde, según Tucídides, «por la estrechez del lugar y por confluir en el mismo punto aguas procedentes de los grandes mares (el Tirreno y el de Sicilia) y de corriente impetuosa, tiene justamente fama de peligroso»

El poeta italiano Gabriele D’Annunzio dijo en una ocasión que el paseo marítimo de Reggio Calabria, con la ciudad de Messina a la derecha y el Etna al fondo atravesado en su mitad por las nubes bajas del alba, era el kilómetro más bello de Italia. Y, sin embargo, la pacífica armonía del trayecto contrasta con la historia y la leyenda del sitio, donde, según Tucídides, «por la estrechez del lugar y por confluir en el mismo punto aguas procedentes de los grandes mares (el Tirreno y el de Sicilia) y de corriente impetuosa, tiene justamente fama de peligroso» (Historia de la guerra del Peloponeso, IV, 24). Tanto Reggio como Messina son, de hecho, ciudades nuevas, reconstruidas tras la devastación sufrida por el funesto terremoto de 1908.
También la leyenda refiere esta capacidad destructiva del estrecho, amplificada por la actividad carnífice del Etna. Cuenta el Poeta en la Odisea que Ulises, prevenido por Circe, logró atravesar con su nave la angosta franja situada entre dos peñas, en cada una de las cuales se hallaba un terrible monstruo: a un lado Escila, en otro tiempo bella ninfa enamorada de Poseidón y convertida por la despechada esposa de este, Anfitrite, en una bestia marina de seis cabezas y cuellos serpentinos idénticos; al otro, Caribdis, el monstruo marino, hijo de Poseidón y de Gea, que tres veces al día vomitaba negra agua para luego absorberla formando un remolino capaz de succionar todo lo que se encontraba a su alrededor. La aventura le costó a Ulises seis miembros de su tripulación, «los mejores por sus brazos y fuerzas» (Odisea, XII, 70-259). Antes de Ulises, sólo la famosa Argos, comandada por Jasón, había logrado escapar indemne de aquellas bestias, no sin ayuda divina. El episodio quedó inmortalizado en el Canto IV de las Argonáuticas de Apolonio de Rodas.

Odiseo luchando contra Escila y Caribdis. Johann Heinrich Füssli
Aunque reconozco que a primera vista puede parecer descaminado, hablar hoy de la Ilustración remite inevitablemente a la legendaria amenaza de Escila y Caribdis. O, al menos, esa ha sido la conexión que he podido establecer al leer La herencia de la Ilustración. Ambivalencias de la modernidad. La obra es, sin duda, uno de los ensayos más interesantes que se exhiben actualmente en las librerías. Publicada en francés en 2019, se encuentra disponible desde finales de 2023 también en castellano gracias a Gedisa (y al artífice de su espléndida traducción, Cristopher Morales Bonilla). El autor, Antoine Lilti, es director de estudios de la École des Hautes Études en Sciences Sociales, un centro de investigación interdisciplinar destinado, como nos informa su portal web, «a comprender las sociedades en toda su complejidad». En coherencia con este objetivo, Lilti se propone explicar la singular complejidad del pensamiento ilustrado, irreductible a una sencilla definición.
La tesis de la obra es clara: la herencia de la Ilustración no puede aceptarse sin más a beneficio de inventario. Debemos recoger sus bienes, pero también hemos de afrontar sus deudas; alegrarnos de sus grandezas y revisar sus múltiples errores, sus considerables carencias. Sólo así podremos considerar vivos los valores que promovió en el pasado y sobre los cuales hemos edificado nuestras sociedades.
El libro examina en profundidad la obra de los ilustrados franceses más célebres, como Voltaire, Diderot o el ambiguo Marqués de Sade, en su contexto específico. La aproximación de Lilti no es condescendiente con estos primeros pensadores, de los que destaca sus contradicciones, como, por ejemplo, defender la autonomía y la libertad del individuo y, a la vez, la necesidad de civilizar a pueblos considerados salvajes, así como la tensión, nunca resuelta, entre universalismo e imperialismo. Para el autor, dichas contradicciones son un producto histórico, y podrían salvarse profundizando en los principios que guiaron el pensamiento ilustrado. Pero, para ello, resulta imprescindible actualizar estos principios, armándolos contra los feroces ataques recibidos por la posmodernidad.
Para ello, Lilti desmenuza el alcance de conceptos propios de la Ilustración, tales como universalismo, libre comercio o autonomía. Todos ellos tienen un objetivo común: la emancipación del individuo y el fin de todas las dominaciones. Conforman la base del programa ilustrado y han constituido el blanco de sus detractores. En la obra se afrontan las críticas al eurocentrismo derivadas del desafío poscolonial, o al historicismo, que a finales del siglo XX llegó a afirmar el fin de la historia. Es interesante a este respecto la valoración que en el libro se realiza sobre lo que allí se denomina «gramática de las civilizaciones», que tanto dio que hablar a finales del siglo XX tras la publicación de las obras de Fukuyama (El fin de la historia y el último hombre) y de Huntington (El choque de civilizaciones).
Antoine Lilti cree en la vitalidad de una Ilustración consciente de sus límites como mejor solución para la emancipación real del mayor número de personas. De ahí que conceptos instrumentales como crítica, progreso y reforma social continúen estando vigentes. En consecuencia, considera que existe la posibilidad de rebatir todos estos juicios, que tantas veces han dado por finalizado el reinado de la modernidad, mediante la adaptación de los conceptos de la tradición ilustrada al contexto actual.
Sin embargo, hay algo paradójico en el planteamiento del autor, pues ¿no es precisamente esta operación de actualización de los principios ilustrados la que tratan de realizar sus más tenaces críticos, los mismos que han certificado su defunción? Detengámonos un instante en este curioso fenómeno.
A mi juicio, las críticas a la Ilustración, que son críticas a la modernidad, pueden agruparse, grosso modo, en dos tendencias: por un lado, las que realizan una lectura de signo posmarxista o postestructuralista (inspiradas en las filosofías de Foucault, Derrida o Judith Butler) y acusan a la modernidad de eurocentrismo e hipocresía en la aplicación de los principios filosóficos antes citados; por otro, las que defienden conceptos modernos como nación o libre mercado, u otros más antiguos aunque convenientemente renovados como propiedad privada o tradición. Robert Nozick o Roger Scruton son dos ejemplos notorios. Ambas tendencias declaran que los ideales de la Ilustración han sido superados, si bien -paradójicamente, como digo- los utilizan para construir propuestas filosóficas diferentes.
Entre las críticas que integran la primera tendencia, que en la obra se analizan con detalle, se encuentran las efectuadas por el pensamiento decolonial contra el eurocentrismo, muy potente en los últimos años. Lilti admite los excesos del pasado, pero, al mismo tiempo, alega que el discurso emancipador fue crucial para articular las rebeliones de los esclavos en Haití o las protestas contra del dominio colonial europeo en algunos países africanos. Por tanto, habría que admitir que, si bien es cierto que la Ilustración impuso a otras culturas, en ocasiones a la fuerza, los valores europeos, no lo es menos que esos mismos valores sirvieron a su vez para que muchas comunidades políticas pudieran alcanzar posteriormente un alto grado de autonomía. Lo mismo ocurriría con el movimiento indigenista o la filosofía queer, que han propalado ataques furibundos contra el modelo de hombre nuevo propiciado por la modernidad: varón, blanco y heterosexual. De nuevo, Lilti acepta tales argumentos para alegar a continuación que el reconocimiento de las identidades, individuales y colectivas, que estos movimientos persiguen habría sido imposible sin esa escalera previa que constituyen los valores ilustrados. Cortar esa escalera una vez que estamos arriba no parece sensato, pues impediría nuevos ascensos.
Frente a esta tendencia de corte progresista, las posturas más conservadoras son tratadas en la obra de forma menos atenta, casi siempre de pasada. Esto se debe muy probablemente a que nuestro autor no considera que tal tendencia, actualmente en ascenso en los discursos filosóficos y políticos occidentales, se desenvuelva en el campo de juego de los valores ilustrados. Pero lo cierto es que tanto sus objetivos como la retórica con la que sus representantes arman sus discursos conectan directamente con los postulados clásicos de la modernidad. Así, los libertarios o neoliberales extremos afirman buscar -en nombre del libre comercio, que Lilti incluye en el ideario ilustrado (capítulo IV)- la emancipación del individuo frente a un Estado de Bienestar cada vez más elefantiásico. Y qué decir de los nacionalismos, incluso los fuertemente identitarios y radicales: ¿acaso no es la nación, la patria, el sujeto político que aspira a gobernarse con autonomía plena, sin intromisiones externas? Bien podría calificarse al nacionalismo como el reverso perverso de la globalización.
Los críticos de uno y otro signo son, por lo tanto, hijos de la Ilustración que anuncian con tenacidad el final de la modernidad. Y quien dice la modernidad, dice la Ilustración misma. Defendiendo postulados distintos, muchas veces opuestos, ambas tendencias se asemejan en reivindicar un mundo nuevo cimentado sobre conceptos y tópicos propios del programa ilustrado. Esta simultánea reivindicación y apostasía constituye la paradoja de nuestro tiempo. Una paradoja que desarma discursivamente a los tradicionales valedores de la Ilustración, indefensos ante unos epígonos que persiguen, arrollándolos a su paso, aquello que ellos creían haber conseguido. Son sus particulares Escila y Caribdis.
El futuro del programa ilustrado es hoy incierto. Jasón logró atravesar el célebre estrecho impulsado por Tetis, nereida y madre del héroe Aquiles. Apolonio nos cuenta que la diosa Hera le había encomendado mantener «la nave allí donde haya, aunque angosta, una salida a la perdición» (Argonáuticas, IV, 831-832). Está por ver si la Ilustración encuentra su Tetis salvadora o perece devorada por sus monstruosos hijos.
- Detalles
- Escrito por Iker Martínez Fernández
El siglo XX humilló sin remedio a los grandes relatos al tiempo que reparaba las maltrechas costuras del mito. En el siglo XXI, las narraciones de héroes y las historias fantásticas y paradigmáticas vuelven a causar una profunda fascinación en este lado del mundo, delicuescente y altivo a la vez. El mito es el territorio en el que conviven humanos y dioses,
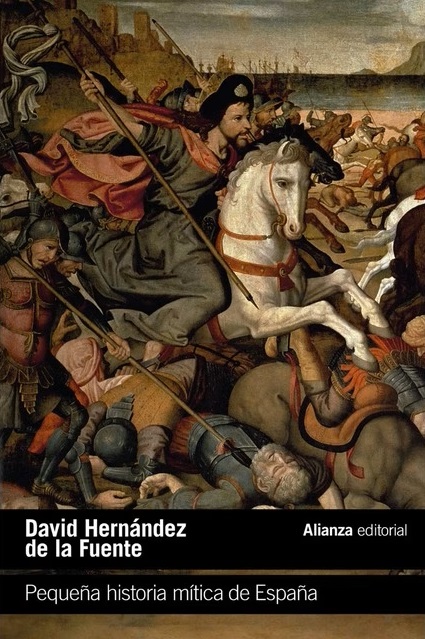
El siglo XX humilló sin remedio a los grandes relatos al tiempo que reparaba las maltrechas costuras del mito. En el siglo XXI, las narraciones de héroes y las historias fantásticas y paradigmáticas vuelven a causar una profunda fascinación en este lado del mundo, delicuescente y altivo a la vez. El mito es el territorio en el que conviven humanos y dioses, de ahí que tantas veces se haya erigido en el fundamento de las comunidades políticas, también de la que hoy formamos los habitantes de este pequeño país de la Europa occidental.
Lo saben muy bien los casi cien alumnos que desde el 22 de marzo y hasta el pasado 10 de mayo han asistido, en el Centro Asociado de la UNED en Madrid-Escuelas Pías, al curso abierto «Mitos filosóficos y mundo contemporáneo: de Hesíodo a David Bowie», donde el mito ha sido el protagonista de todas sus ponencias vespertinas. Desde el uso de los mitos clásicos por autores modernos hasta el héroe encarnado, el curso ha servido para mostrar que existe una frágil línea divisoria entre realidad y ficción. Más aún, que en no pocas ocasiones, tal división carece de importancia.

Tiziano, Baco y Adriana (c. 1520-23). National Gallery, Londres.
Entre los ponentes e impulsores de este encuentro se halla el escritor y catedrático de Filología Griega, David Hernández de la Fuente (DHF), cuya proximidad al mito viene acreditada por valiosos trabajos como El despertar del alma. Dioniso y Ariadna: mito y misterio (Ariel), Mitología clásica (Alianza) o El mito de Orfeo. Estudio y tradición poética (FCE), escrito junto a Carlos García Gual, otro de nuestros estudiosos más atentos a la productividad de los mitos clásicos del ámbito grecorromano.
DHF publica ahora una Pequeña historia mítica de España. Mitos, figuras y arquetipos (Alianza), donde repara en la extraordinaria productividad de la mitología para explicar el ethos español. La obra funciona como un inventario que registra la enorme cantidad de tópicos, figuras ejemplares y lugares fantásticos que pueblan la creatividad de los habitantes de la Península Ibérica para describir un pasado heroico casi siempre idealizado. Por lo tanto, el libro no es un estudio sobre la función política de la mitología española, sino que su interés reside en la estructura del mito, su construcción y precedentes, así como sus usos literarios y artísticos.
A este respecto, merece especial interés la introducción, titulada «Mito y método», donde se presenta el plan de la obra y se ofrecen varias definiciones de mitos, optándose por una general que permite al autor referirse a toda narrativa fantástica o a todo personaje idealizado a lo largo de más de dos mil años de historia. DHF destaca, creo que con mucha razón, la influencia de la mitología clásica en la literatura española, cuyo alcance siempre se ha minusvalorado frente a las narraciones bíblicas.
El elenco de mitos sigue un orden cronológico, desde la Antigüedad hasta nuestros días, y concluye con un capítulo dedicado a la zoología mítica de España, quizá menos conocida, aunque igualmente interesante. La descripción detallada de los temas utilizados por esta mitología proporciona abundante información al lector, que queda maravillado ante la extraordinaria cantidad de datos consignados en la obra. El repaso llega tan lejos en el tiempo que cabe preguntarse si la “España” del título no cae en la paradoja del barco de Teseo, pues no estamos ante un mero concepto geográfico. Pero es esta una cuestión de repercusión historiográfica y política que va más allá del objetivo de la obra.
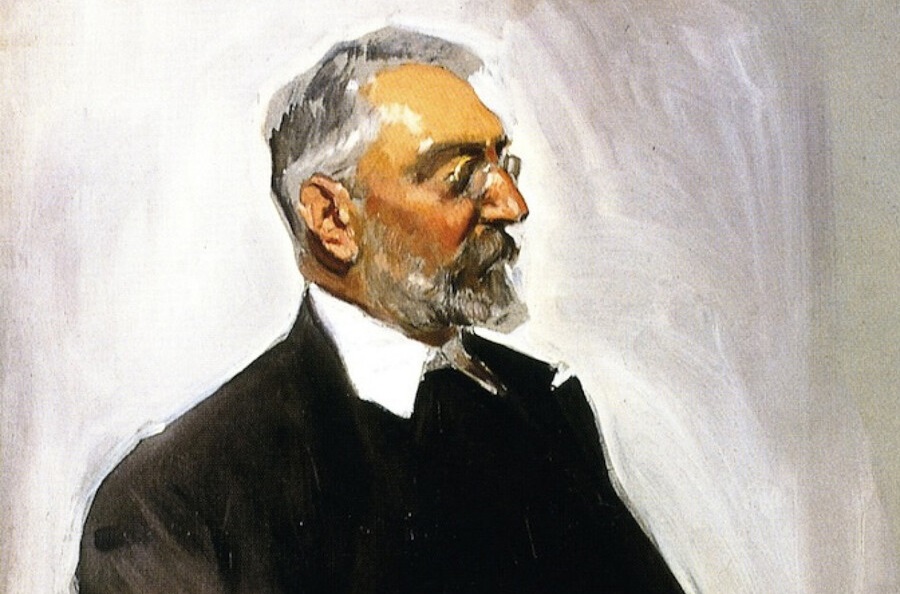
Joaquín Sorolla, Miguel de Unamuno,1920, detalle.
En cualquier caso, el vigor de las ficciones como dispositivos de cohesión de las comunidades humanas ha sido, es y será siempre eficaz. Unamuno, amante de un sentido romántico del mito, abogaba por la función social de una nueva mitología española que levantase la moral del país, desplomada tras el golpe psicológico del 98. Quería ser el Carducci español y transfigurar el catolicismo patrio en el fundamento inmediato y fantástico de nuestra cultura. Sin mucho éxito, habría que añadir, y eso que aún entonces se admitían ciertas licencias semánticas que hoy serían imposibles por evocar el nacionalismo español más carpetovetónico.
Aquellos tiempos pasaron, y hoy una historia mitológica que fundamentase la continuidad histórica de lo español, por muy inclusiva que esta fuera, resultaría incómoda a nuestra sensibilidad. De ahí que sea muy apreciable el trabajo de DHF, donde el tratamiento de los mitos es fundamentalmente descriptivo, aunque consciente de su uso y abuso; honesto, sin privar al lector de los debates historiográficos de los que son objeto y, sobre todo, ecuánime y desapasionado. Para muestra, el tratamiento que recibe en el libro la moderna imagen de las “dos Españas”, tan presente todavía en nuestro imaginario colectivo. Para DHF no es sino un mito más, que funciona como coartada cada vez que brota una divergencia en nuestra recelosa convivencia para eludir el esfuerzo por entender al otro. Quizá sea cierto. A quien ahora escribe le agrada mucho la idea. Sin embargo, como español, este mismo se malicia que, si el autor de la Pequeña historia tiene razón, no es menos cierto que, en ocasiones, los mitos, a base de repetirlos, se tornan realidad. Ya el Agamenón de Esquilo se percató de que nada estaba libre de males. Y el mito no es una excepción.
- Pequeña historia mítica de España - - Alejandra de Argos -
- Detalles
- Escrito por Iker Martínez Fernández
En los últimos años, el estoicismo se ha convertido en un fenómeno de masas. Los ensayos sobre cómo llevar una vida conforme a los principios de esta escuela helenística proliferan en los escaparates de las librerías. Como todo fenómeno de masas, tampoco esta filosofía ha sido ajena a cierta vulgarización. La consecuencia es que, más allá de plantear ejercicios escasamente originales para controlar nuestras emociones o comportarnos con la suficiente resiliencia en este mundo cada vez más complejo, pocos son los autores que recuperan los textos de los estoicos antiguos por considerarlos valiosos para reflexionar sobre los problemas actuales.

En los últimos años, el estoicismo se ha convertido en un fenómeno de masas. Los ensayos sobre cómo llevar una vida conforme a los principios de esta escuela helenística proliferan en los escaparates de las librerías. Como todo fenómeno de masas, tampoco esta filosofía ha sido ajena a cierta vulgarización. La consecuencia es que, más allá de plantear ejercicios escasamente originales para controlar nuestras emociones o comportarnos con la suficiente resiliencia en este mundo cada vez más complejo, pocos son los autores que recuperan los textos de los estoicos antiguos por considerarlos valiosos para reflexionar sobre los problemas actuales.
Cierto es que la lectura de los textos clásicos, sobre todo los grecorromanos, puede producir pereza y hasta rechazo por su forma de expresión, tan distinta a la actual. Además, en ocasiones nuestro acceso a los mismos se encuentra descontextualizado por haber sido escritos en un mundo sin aparente relación con el presente o por haberse conservado de manera fragmentaria. En cualquiera de los casos, estamos ante dificultades que casi nunca resultan insuperables si se cuenta con una buena introducción por parte del especialista que se dirige a un público amplio. Cuando cae en nuestras manos una edición con estas características, la lectura no solo es productiva, sino placentera. Es el caso de Éticas estoicas, libro de reciente aparición en la colección «Esenciales de la filosofía» de la Editorial Tecnos. La obra lleva la firma de José María Zamora Calvo, catedrático de Historia de la Filosofía Antigua en la Universidad Autónoma de Madrid, uno de los máximos especialistas en filosofía tardo antigua que tenemos en España.
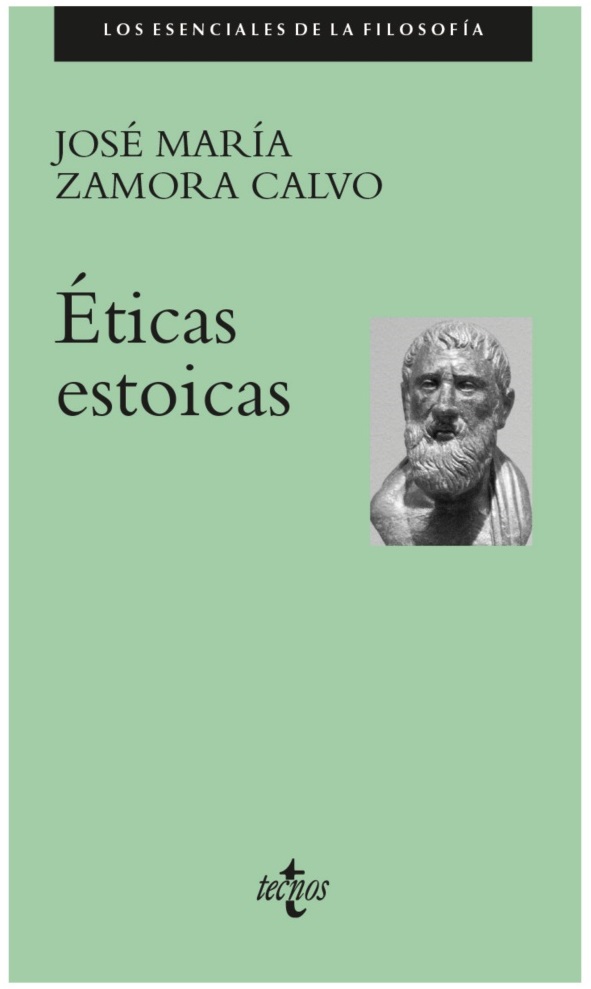
En Éticas estoicas, en plural, se incluyen tres exposiciones de distintos aspectos de la ética estoica elaborados por tres filósofos muy dispares. La primera es el «Epítome de ética estoica» de Ario Dídimo, filósofo alejandrino muy vinculado al emperador Augusto. El texto es una de las exposiciones de la ética estoica más completas que se han conservado. La segunda es un fragmento de las Vidas y doctrinas de los filósofos ilustres, del doxógrafo Diógenes Laercio, autor del siglo III d.C. y fuente primordial para el conocimiento de esta escuela. En concreto, se presentan los parágrafos 84 al 131 del Libro VII, lugar en el que Diógenes expone la ética estoica. La tríada concluye con los Elementos de ética de Hierocles, autor estoico contemporáneo de Marco Aurelio (s. II d.C.). De manera que tenemos ante nosotros tres exposiciones de la filosofía moral estoica a través de tres puntos de vista coincidentes en algunos aspectos, complementarios en otros.
Aunque la obra no muestra una especial preocupación por el contexto histórico, la selección de los textos se comprueba acertada tanto por los autores, cuyos escritos sirven a distintos fines, como por el lapso temporal que los vincula: del inicio del Imperio (s. I a.C.) hasta el apogeo y comienzo de su declive (s. III d. C.). No es esta una cuestión menor, dado que el estoicismo tuvo en Roma -más hasta el siglo II d.C., menos desde entonces- un papel protagonista en el escenario filosófico… y político. Un marco temporal tan prolongado y una relevancia tal habían de introducir necesariamente multitud de matices en una escuela de pensamiento que supo adaptarse a las cambiantes circunstancias. Todos ellos se reflejan con precisión en el estudio preliminar, que constituye un riguroso acercamiento a todos los aspectos de la ética estoica a partir de sus textos originarios y no solo los tres ya señalados: desde la configuración de ese extraño personaje que es el sabio estoico, pasando por el complejo papel de los deberes como indicadores de una buena vida, hasta las distintas tonalidades que adopta el concepto de oikeiosis o familiaridad, de cuya raíz surge el ideal cosmopolita que el propio Hierocles representó muy gráficamente con su imagen de los círculos concéntricos. Una fenomenal invitación a la convivencia fraternal de todos los seres humanos. Y tras el estudio, los tres textos aludidos, de los que cabe destacar la claridad de las traducciones, acompañadas por notas esenciales que permiten realizar distintos niveles de lectura. Dos anexos finales y un utilísimo índice analítico completan la edición.

La virtud, una palabra con aroma de otros tiempos, fue el ideal de la ética antigua y, para los estoicos, el bien supremo. Consistía en vivir conforme a la naturaleza humana, otra expresión ya en desuso. El auge del estoicismo sugiere, sin embargo, que la muerte nunca es una circunstancia definitiva para las ideas. En relación con ellas, es preferible hablar de transformación, pues con frecuencia regresan, aunque nunca con idéntico significado. Su resurgimiento solo es fructífero si acudimos a los campos en los que germinaron y maduraron por primera vez: los textos clásicos. Si esta recuperación se abona con una atención cuidadosa y una mirada honesta, descubrimos sin dificultad aquello que de ellas permanece en nosotros. De ahí que, más allá del interés erudito, tenga sentido el estudio de la historia de la filosofía.
El libro de José María Zamora regresa a la teoría ética de la Stoa con este espíritu, que no es otro que el del historiador de las ideas y el del filósofo.
Leer más: El estoicismo como fenómeno de masas
- Éticas estoicas: un acercamiento al estoicismo antiguo - - Alejandra de Argos -
- Detalles
- Escrito por Iker Martínez Fernández
A la historia de la filosofía le rebosan los tratados sobre el conocimiento y sus presupuestos, sus condicionantes y los prejuicios que lo dificultan o lo favorecen. En general, todos ellos sitúan la ignorancia en los márgenes inferiores: o bien se presenta sencillamente como la antagonista indeseable del saber, o bien como el enemigo a batir por una sociedad que valora la cultura como bien superior.

En su clasificación sobre los grados del conocimiento, Platón aproximó la opinión a la ignorancia, y con ello propuso a aquella como el nivel más bajo del saber. Desde entonces la filosofía distinguió muy claramente entre el sabio, una rara avis que solía coincidir con el filósofo, y los necios, esto es, la inmensa mayoría de los mortales. Quizá el grado supremo de desprecio hacia la ignorancia se haya dado en el siglo XVIII, cuando la filosofía ilustrada asimiló esta circunstancia con las tinieblas sobre las que debía arrojarse la luz de la razón. Todavía hoy la ignorancia germina en los discursos como una mala hierba, forastera y salvaje, resuelta a entorpecer el progreso hacia un mundo mejor.
Con estos presupuestos, no es de extrañar que una historia de la ignorancia sea tan insólita como necesaria. De su carácter perentorio quiere convencernos el historiador británico Peter Burke en su Ignorancia. Una historia global, publicada en 2023 y que ahora nos ofrece Alianza Editorial traducida de manera muy eficaz por Cristina Macía Orio. Burke no es un extraño para el público en español, pues muchas de sus obras han sido traducidas ya a nuestro idioma: la mayoría de ellas dedicadas a la historia de las costumbres, de la vida cotidiana o de la cultura en la Modernidad. Recordemos aquí su Historia social del conocimiento: de Gutenberg a Diderot, a la que posteriormente añadió un segundo volumen con el subtítulo De la Enciclopedia a la Wikipedia. En ¿Qué es la historia cultural? nos orienta acerca de este movimiento historiográfico, de menguante atractivo en la actualidad, aunque extraordinariamente cautivador en los años setenta y ochenta. Sus trabajos sobre Luis XIV (La fabricación de Luis XIV) o sobre las transacciones entre las distintas culturas (Hibridismo cultural) son sin duda trabajos de gran calidad historiográfica y de considerable valor estilístico.
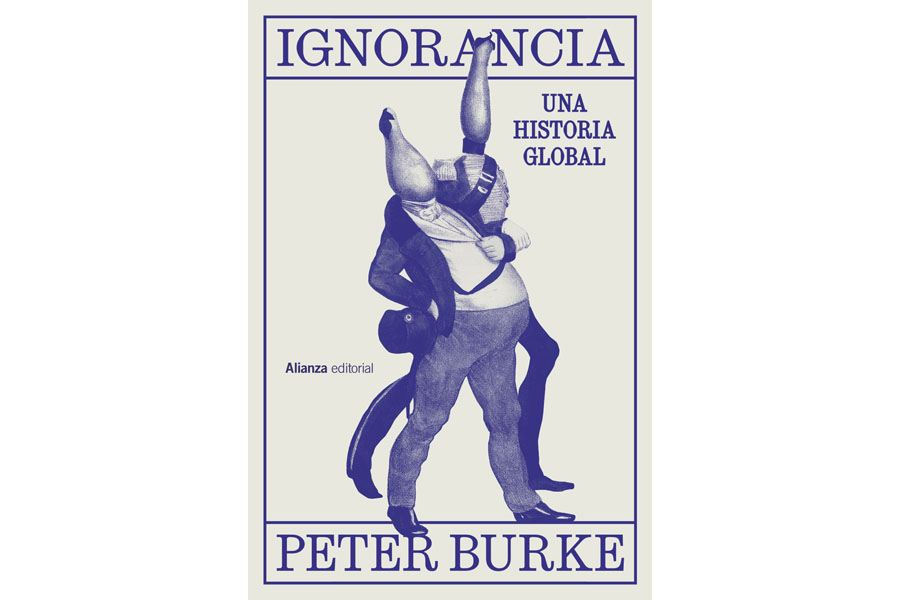
Ignorancia se divide en dos partes. La primera introduce al lector en la historia social del concepto desde distintas perspectivas: histórica, filosófica, científica, religiosa y geográfica. Con ello, Burke trata de persuadirnos de que, en último término, la ignorancia camina de la mano del conocimiento. Ahora bien, a diferencia de los abordajes al uso a los que me acabo de referir, la ignorancia no es para el historiador británico un antagonista indeseable, sino el complemento necesario del saber.
Para Burke, toda conquista epistémica trae consigo un correlativo aumento de preguntas, dudas e incertezas. Dicho en palabras de C. S. Lewis, al que se da voz en esta primera parte: «Tal vez todo nuestro aprendizaje se abre espacio creando una nueva ignorancia […] La capacidad de atención del hombre parece limitada: un clavo saca a otro clavo». Pero, además, el autor muestra que todo saber nuevo trae consigo cierto olvido, pues no es infrecuente que con él se soslayen las respuestas a las preguntas, dudas o incertezas que habían planteado los problemas anteriores, ahora desplazados.
En la segunda parte se exponen las consecuencias sociales y culturales de los distintos grados de ignorancia. Y aquí reside la parte más compacta y original del planteamiento de la obra, pues no todas estas consecuencias son negativas. Pensemos, por ejemplo, en el incentivo que para la investigación supone el mero hecho de no saber algo, o de saberlo solo de manera parcial; o la capacidad mostrada por el reconocimiento de la propia ignorancia para gestar movimientos filosóficos como el escepticismo, o religiosos como el agnosticismo. Ignorancia realiza un fenomenal recorrido intelectual e histórico de las distintas manifestaciones del concepto, desde la época grecorromana hasta el siglo XXI, sin eludir cuestiones de actualidad como los movimientos antivacunas favorecidos por la pandemia de la COVID -19 o los efectos sociales de las fake news.
El lector se preguntará si las sociedades actuales, tantas veces definidas «del conocimiento», han logrado disminuir nuestra ignorancia en términos globales. Burke nos ofrece una respuesta al final del ensayo que me permito reproducir aquí: «Dada la brevedad de la vida humana, la necesidad de dormir y las nuevas formas de arte o deporte que compiten por nuestra atención, es obvio que cada generación en cada cultura no puede saber más que sus predecesoras. Sencillamente conoce los poemas de Du Fu en lugar de los de Tennyson, por ejemplo, o la historia de África en lugar de la de los Tudor». Es decir, para el historiador británico no somos más sabios que nuestros abuelos; sencillamente tenemos intereses distintos, lo que significa que ellos no sabían muchas cosas que nosotros sí sabemos, pero nosotros desconocemos o hemos olvidado otras tantas que ellos tenían por obvias.

Bartolomeus Spranger, Minerva vence a la ignorancia
La respuesta de Burke puede resultar poco alentadora si la juzgamos con los ojos del ilustrado que cree en el progreso infinito del conocimiento de la humanidad en términos globales. Sin embargo, los avatares del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI ofrecen poco margen para alimentar este presupuesto. Por mi parte, diré que la conclusión de Ignorancia resulta estimulante a la vez que realista. Estimulante, pues permite situar al ser humano como el eslabón de una cadena que no comienza con su nacimiento, sino que se enlaza con sus semejantes a través de un entramado de tradiciones, relatos y recuerdos esparcidos por los muertos y anotados con solícita atención por los vivos. Aceptar el valor de la sabiduría de nuestros antepasados permite observar la historia como verdadera magistra vitae de la que extraer ejemplos que nos ayuden a escudriñar soluciones a los problemas presentes. La historia no es un depósito de respuestas, sino de ejemplos de cómo se afrontaron en el pasado preguntas similares a las nuestras. Considero realista esta visión del ser humano, pues huye del individuo ensimismado y arrogante y nos lo presenta como un ser indigente y necesariamente solidario del grupo, con el que comparte parvas certezas y una profunda, casi infinita, ignorancia.

Peter Burke
- Detalles
- Escrito por José Carnicero
Una nueva e inquietante realidad: El Palacio de Cristal del Parque del Retiro a cargo del MNCARS fue construido por la exposición que sobre la flora de las Islas Filipinas se celebró en 1887. Esta información y el juicio que sobre ella emitían unos y otros pretendía ser determinante para el espectador ante las obras expuestas. En las últimas exposiciones celebradas en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro a cargo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y de forma expresa en la recién clausurada de las artistas Pauline Boudry y Renate Lorenz, ha sido significativa la insistencia con que los textos de presentación de la obra - redactados tanto por artistas como comisarios – hacían hincapié en el propósito por el cuál fue levantado este edificio: la exposición que sobre la flora de las Islas Filipinas se celebró en el parque en 1887. Esta información y el juicio que sobre ella emitían unos y otros pretendía ser determinante para el espectador ante las obras expuestas. Así, declaraban Boudry y Lorenz “nos preguntábamos como el Palacio podía hacernos comprender que oculta una historia de violencia. ¿Qué sucedería si el Palacio hubiera sido construido con diferentes propósitos, se empleara para establecer diferentes relaciones… ?.”
Una nueva e inquietante realidad

Palacio de cristal, parque del retiro de Madrid
“En un filósofo es una indignidad decir: lo bueno y lo bello son una y la misma cosa: si a ello todavía añade “y también lo verdadero”, entonces se le debe apalear. La verdad es fea: tenemos el arte para no perecer a causa de la verdad.
He llegado extremadamente pronto a tomar en serio la relación entre el Arte y la verdad: y todavía ahora me encuentro ante esa escisión con sagrado espanto. El nacimiento de la tragedia cree en el arte sobre el trasfondo de una creencia diferente: que no es posible vivir con la verdad; que “la voluntad de verdad” es ya un síntoma de degeneración …”Nietzsche ( Fragmentos póstumos 16-40 )
En las últimas exposiciones celebradas en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro a cargo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y de forma expresa en la recién clausurada de las artistas Pauline Boudry y Renate Lorenz, ha sido significativa la insistencia con que los textos de presentación de la obra - redactados tanto por artistas como comisarios – hacían hincapié en el propósito por el cuál fue levantado este edificio: la exposición que sobre la flora de las Islas Filipinas se celebró en el parque en 1887. Esta información y el juicio que sobre ella emitían unos y otros pretendía ser determinante para el espectador ante las obras expuestas. Así, declaraban Boudry y Lorenz “nos preguntábamos como el Palacio podía hacernos comprender que oculta una historia de violencia. ¿Qué sucedería si el Palacio hubiera sido construido con diferentes propósitos, se empleara para establecer diferentes relaciones… ?.”
Palacio de Cristal desde el estanque
En la misma línea declaraba en 2022 el artista invitado Kiolat Tahimick, “… soy un artista que juega con la historia ya que esta siempre adopta el punto de vista de los historiadores, de los colonizadores, y yo quería con mi obra plantear la percepción de los colonizados.”
Es indudable que el MNCARS puede expresar su idea museográfica según los criterios que considere más oportunos, lo cual ha reflejado con claridad la reciente reorganización de la colección permanente del Museo, pero también parece evidente su determinación por resaltar al espectador del Palacio de Cristal este dato, asociado a una de las muchas exposiciones que concurrieron en Europa en el último tercio del XIX - todas ellas localizadas en edificios construidos ex profeso y concebidos como un alarde de modernidad arquitectónico y constructivo - con un propósito extraño a la propia obra presentada en estas exposiciones temporales y con el fin de orientar al visitante hacia un punto de vista al parecer ineludible para captar lo expuesto.
Esta forma de actuar busca trasladar al visitante del presente, y desde la historia, la posibilidad de alumbrar en su ejercicio de contemplación un nuevo mundo y una nueva sociedad, y creo también que estas expectativas que se adivinan en el contexto de las recientes exposiciones temporales celebradas en el Palacio de Cristal del Retiro ya fueron reflejadas por W. Benjamin en 1940 en sus Tesis de Filosofía de la Historia.

Interior Palacio de Cristal
“Articular históricamente el pasado no significa conocerlo como verdaderamente ha sido. Significa adueñarse de un recuerdo tal como este relampaguea en un instante de peligro. (..). El peligro amenaza tanto al patrimonio de la tradición como a aquellos que reciben tal patrimonio. Para ambos es uno y el mismo: el peligro de ser convertidos en instrumento de la clase dominante. En cada época es preciso esforzase por arrancar la tradición al conformismo que está a punto de avasallarla. Solo tiene derecho a encender en el pasado la chispa de la esperanza aquel historiador traspasado por la idea de que ni siquiera los muertos estarán a salvo del enemigo, si este vence. Y este enemigo no ha dejado de vencer.”
Tesis VI – Filosofía de la Historia. - W. Benjamin
Atendiendo literalmente al sentido de las Tesis de Benjamin, el MNCARS ha optado por adueñarse de un recuerdo, y sólo uno, del porqué del Palacio de Cristal, no como verdaderamente ha sido su transcurrir histórico sino como este recuerdo “relampaguea en un instante de peligro”, en este instante de nuestro presente. Porque también el Palacio fue el escenario en el que se proclamó a Manuel Azaña presidente de la República en mayo del 36, al haberse quedado pequeñas las cortes de San Jerónimo para acoger a la asamblea de diputados y compromisarios, pero este dato carece del dramatismo aleccionador de la imagen “heteropatriarcal” que a ojos del MNCARS desprende el pasado colonial español asociado ahora con el Palacio.
Tampoco parece tenga el vecino Palacio de Velázquez, donde las exposiciones se pueden seguir visitando en su puro exhibirse y sin referencias al origen del edificio, mucha posibilidad de ejemplar denuncia moral ya que fue construido para la Exposición Universal de Minería y Artes Metalúrgicas unos años antes de levantarse el de Cristal y posee por tanto un pedigrí histórico-conceptual poco lesivo para el siempre severo dictamen histórico de la vanguardia cultural.
Sigue diciendo Benjamin ….
“El sujeto del conocimiento histórico es la misma clase oprimida que combate. En Marx aparece como la última clase esclava, como la clase vengadora, que lleva a su fin la obra de liberación en nombre de las generaciones de vencidos. (.. )”
“Quienquiera haya conducido la victoria hasta el día de hoy, participa en el cortejo triunfal en el cual los dominadores actuales pasan sobre aquellos que hoy yacen en tierra. La presa, como ha sido siempre costumbre, es arrastrada en el triunfo. Se la denomina con la expresión: patrimonio cultural.”
“Puesto que todo el patrimonio cultural que él abarca con la mirada tiene irremisiblemente un origen no puede pensar sin horror. Tal patrimonio debe su origen no solo a la fatiga de los grandes genios que lo han creado, sino también a la esclavitud sin nombre de sus contemporáneos. No existe documento de cultura que no sea a la vez documento de barbarie. Por lo tanto, el materialista histórico (..) considera que su misión es la de pasar por la historia el cepillo a contrapelo.”
Tesis XII y VII – Filosofía de la Historia. – W. Benjamin
El MNCARS se ha conectado a esta interpretación sobre la Historia que aúna al mesianismo hebraico el desesperanzado análisis del periodo de entreguerras que le tocó vivir y sufrir a Benjamin, y al hacerlo está intentando encuadrar al espectador de forma explícita dentro de “la clase esclava, clase vengadora”, que lleve a su fin la obra de liberación. (Cuál liberación …?)
En el mesianismo y afán catecúmeno que expresan estas acciones de la institución museística, subyace también la idea de Benjamin expresada en el Libro de los Pasajes… “de erradicar la idea de desarrollo de la imagen de la historia, derrotar la ideología del progreso en todos sus aspectos. Así, la dialéctica surge de no enterrar el pasado muerto sino de revitalizarlo. Porque si la historia futura no está determinada, y por tanto sus formas nos son aún desconocidas, dónde podría recurrir la imaginación sino al pasado muerto para conceptualizar el mundo que aún no es ¿?. Además, este deseo satisface un deseo utópico; el deseo ( manifiesto en el mito religioso de despertar a los muertos ) de volver incompleto el sufrimiento pasado para hacer valer un pasado trunco que de otra manera estaría irremediablemente perdido.”
Atrio del Museo Reina Sofía
Sigue Benjamin en sus Tesis y en los borradores para el Libro de los Pasajes…
“Desde el punto de vista metódico, la historiografía materialista se diferencia de la historia universal tal vez más netamente que de ninguna otra. La historia universal carece de estructura teorética. Su procedimiento es el de la adición: proporciona una masa de hechos para llenar una masa: el tiempo homogéneo y vacío. En cambio, en el fundamento de la historiografía materialista hay un principio constructivo. (..)”
“En dicha estructura reconoce el signo de una retención mesiánica del acaecer o, dicho de otra forma, de una chance revolucionaria en la lucha por el pasado oprimido. La toma para hacer saltar una época determinada del curso de la historia.”
Tesis XVII – Filosofía de la Historia. – W. Benjamin
“El historiador que parte de esa comprobación no permite ya que la sucesión de los hechos le corra entre los dedos como un rosario. Toma la constelación en la que ha entrado su propia época con una época anterior perfectamente determinada. Y funda así un concepto del presente como "tiempo-actual", en el que están dispersas astillas del tiempo mesiánico.”
“(..) La fragilidad del orden social nos indica que la catástrofe histórica es necesaria. (..) (...) romper radicalmente con el canon filosófico y buscar la verdad en el "montón de basura" de la historia moderna, abandonando el principio de mostrar las cosas "como realmente son".”
Libro de los Pasajes. – W. Benjamin
Audiosfera – Experimentación Sonora en el Reina Sofía - 2020
El renombrado prescriptor de arte moderno y líder de la vanguardia antropológica occidental, Paul B. Preciado, en el ejercicio de hiperventilación post-pandémico que ha llevado a cabo con su último ensayo - “Dysphoria mundi”- también declara aún más clamorosamente esta teoría. Dice en sus páginas…
“… se trata de poner en marcha, en suelo europeo, prácticas de resignificación cognitiva de la historia.”
“Una revolución no es únicamente una suplantación de modos de gobierno, sino, y sobre todo, un colapso de los medios de representación, una sacudida del universo semiótico…”
“No estamos en una batalla épica entre la "ficción" y la "realidad", sino en medio de un turbulento cambio de régimen de verdad donde son los procedimientos mismos que sirven para establecer las diferencias entre lo verdadero y lo falso los que están siendo transformados. (…) De modo que un cambio de paradigma no es un ordenado paso de una verdad a otra, o la elección entre una ridícula ficción y una verdad empírica, sino más bien un carnaval de ficciones que pugnan entre si para presentarse como las nuevas verdades. Entender este cambio de paradigma únicamente en términos de proliferación de "fake news" supondría ocultar los procesos de lucha de saberes menores, históricamente oprimidos, por adquirir un nuevo estatuto de verdad.”
(..) “Aceptar que el saber es metafórico no es desautorizarlo, sino más bien al contrario, entender que está basado siempre en acuerdos sociales que implican relaciones de poder y que, en último término, definen, por decirlo con Jacques Derrida, quién es el soberano y quién la bestia.”
Este modo entre intelectual y pasquinero de Preciado explicando lo que a su entender fue la historia y debe ser el ansiado futuro, tal vez tenga su sitio en la acción política que se justifica con propuestas de radical renovación antropológica pero no en una institución que ya cumpliría suficientemente su razón de ser alumbrando al espectador el posible sentido de las obras expuestas - “ documentos todos ellos de cultura, nunca de barbarie “, pese a discrepar así con el más famoso sintagma de Benjamin - y dando con ello la posibilidad de ver lo nunca visto y oír lo nunca oído.
Este amago de adoctrinamiento de la última época del MNCARS contrasta con el proceso físico que el visitante lleva a cabo en el transito desde el acceso a las calles adyacentes al Museo hasta el encuentro con la umbría fachada, que a través del zaguán permite entrever - filtrado por el atrio - el soleado patio central, y que de inmediato nos proporciona refugio tanto frente a las inclemencias meteorológicas y del fragor urbano como ante la propia desatención que de suyo arrastramos, permitiéndonos así intuir una promesa de orden que se ve refrendada en la ortogonalidad y simetría de la desnuda arquitectura de Sabatini.
Pero esta impresión casi de piel... del recién llegado se ve enseguida perturbada según empieza el recorrido por las salas, pese a que la obra perseguida este ahí - a la vista - ya que la desorientación espacial derivada de la morfología sin referencias del antiguo Hospital se engarza con la incomprensibilidad que provoca de suyo casi todo lo expuesto, haciendo todo ello que el visitante alcance al poco un estado de benéfica perplejidad. Qué más se puede pedir de un museo de arte moderno … ¡!.
La función tan específica para la que fue levantado este edificio hizo innecesario proyectar unas circulaciones evidentes para el público, y así la transformación del viejo Hospital en Museo en 1992 no puede evitar que la circulación por sus salas enlazadas provoque una sensación de desconcierto, laberíntica, que con los años y tras muchas visitas he acabado por entender es el impacto que de forma primordial debe provocar en el espectador libre la contemplación del arte contemporáneo. Es por estas características por lo que el edificio del Reina tiene la virtud per se de violentar de inmediato las defensas racionales del visitante, su "saber cómo y saber qué", generando como un susurro que le incita a " atreverse a no saber…" mientras le despierta una suerte de sinestesia en la que todo lo expuesto reaparece a la luz de un nuevo sentido, sentido que no tiene por qué ser explicitado por artista ni institución ni en último caso tampoco comprendido por el visitante, cuánto menos juzgado después de que la propia realidad expositiva haya descompuesto previamente todo prejuicio. Así, el espectador atento tiene la posibilidad de vivir la experiencia de suspender, por un tiempo, el rigor de comprensión que nos demanda inclemente nuestro presente siempre expuesto a la mostrenca realidad.
Ejemplos de la idea museográfica fueron la Instalación "Audioesfera" sobre experimentación sonora en 2020 y la excepcional muestra sobre Constant y su idea de "Nueva Babilonia" que se llevó a cabo en 2015, nítida exhibición de una obra que esencialmente incidía en la idea de mundo como laberinto, como experiencia inédita, ambas cosas tan cercanas al ser del edificio del Reina y a la vez buscadas por el aficionado al arte en todas sus formas.
Pero ya no en este tiempo, ahora el MNCARS intenta sin pudor adoctrinar al visitante sobre la, en su opinión, culpable civilización occidental, aunque con esta actitud haga expresión en su hacer de la inversa del sintagma Nietzschiano que encabeza este escrito “... tenemos la verdad para no perecer a causa del arte“. Todo un ciclo conceptual desde el infinito al cero.
Jacques Ranciére ha declarado que el arte político conduce a su autoliquidación como arte y que, en realidad , el artista politizado considera a su público como acrítico, como pasivo, y, en último término, como tonto… , no obstante mi esperanza es que sobre esta puesta en escena museística caiga cuanto antes la afirmación que Borges emitía al inicio del Aleph para definir a Carlos Argentino Danieri, el primo hermano de su amada Beatriz Viterbo, “... Es autoritario, pero también es ineficaz. “
- El arte y la verdad en el MNCARS. Una nueva e inquietante realidad - - Alejandra de Argos -











