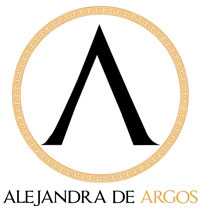- Detalles
- Escrito por Dr. Diego Sánchez Meca
Nuestro mundo contemporáneo ha venido asistiendo, desde el pasado siglo, al progresivo debilitamiento y final disolución de casi todos los tabúes, o sea, de casi todo lo que antes se consideraba prohibido o de lo que era de mal gusto hablar, ver o pensar; tabúes, por ejemplo, tan arraigados y ancestrales como el de la sexualidad, algo de lo que ahora, en cambio, no se quiere parar de hablar, ni de ver, ni de pensar, incluso con exceso. Sin embargo, hay uno, tal vez el último, que aparentemente sigue tan fuerte, tan vigente y efectivo como siempre.

Ofelia de John Everett Millais
Nuestro mundo contemporáneo ha venido asistiendo, desde el pasado siglo, al progresivo debilitamiento y final disolución de casi todos los tabúes, o sea, de casi todo lo que antes se consideraba prohibido o de lo que era de mal gusto hablar, ver o pensar; tabúes, por ejemplo, tan arraigados y ancestrales como el de la sexualidad, algo de lo que ahora, en cambio, no se quiere parar de hablar, ni de ver, ni de pensar, incluso con exceso. Sin embargo, hay uno, tal vez el último, que aparentemente sigue tan fuerte, tan vigente y efectivo como siempre. Es algo de lo que evitamos hablar, de lo que procuramos no ver y en lo que no queremos pensar: es la muerte. (Puedo comprender, pues, la extrañeza del lector y su posible desagrado al encontrarse con este artículo que se propone hablar de lo que tal vez menos le guste).
La ciencia, la economía, la moral o la política trabajan unánimemente, con coraje y firme decisión, para mantener este tabú y reforzarlo. Por ejemplo, la ciencia ha creado procedimientos asombrosos y muy loables para combatir la enfermedad y prolongar la vida humana, pero los lleva también, incluso con orgullo tecnológico, a prolongarla indefinidamente incluso cuando sólo es ya vida vegetativa sin esperanza, o sea, cuando ni siquiera es ya prolongación de la vida sino del coma. La economía defiende con la misma firme decisión esta estrategia pues son, sin duda, muy rentables para algunos estos muertos vivientes sin vida cerebral, enchufados a carísimos aparatos que respiran por ellos y hacen latir su corazón por ellos. Para la actual economía hospitalaria, médica y farmacéutica son rentables la sobremedicación, el sobrediagnóstico y la excesiva obsesión de las personas por no caer enfermas, por lo que le beneficia el miedo y el horror ante la idea de la muerte. En cuanto a la moral, apoya y respalda estas actitudes sumándose con ahínco a la defensa de la vida como valor trascendente y absoluto, lo que en buena lógica significa negar la muerte como algo que nunca debería tener derecho a ser. Se fomenta y se difunde con todo ello el miedo a un hecho que tendría que ser visto, apreciado y sentido como el fin natural de la vida. Por último, la política se alinea también con los que obtienen réditos de este tabú y legisla aprobando, por ejemplo, una ley de eutanasia que convierte la decisión de suicidarse en facultad de un interminable cortejo de personajes extraños, en un auténtico calvario burocrático exigiendo la acreditación del cumplimiento de una serie de condiciones sumamente excluyentes, en vez de respetar, proteger y favorecer la libre decisión del individuo sobre su propia vida cuando ya considera imposible vivirla con dignidad. En fin, legisla para impedir la muerte digna y libre.

Pero, ¿y el arte? ¿Cómo se comporta el arte actual frente al último tabú? Por su talante predominantemente irreverente e iconoclasta no respeta el tabú sino que lo expone, lo muestra, lo representa, llama la atención sobre él y lo trae a la presencia. Pero no lo hace con el propósito de posicionarse críticamente frente a él y denunciarlo, sino para reconvertirlo en exponente agrandado de la negatividad de su contenido, y de este modo mantenerlo intensificando en los espectadores el temor y el pesimismo que la muerte genera. Algunas manifestaciones del arte contemporáneo se enfrentan con la muerte, por ello, con excesos figurativos, exageraciones y desmesuras temáticas llevadas a extremos difíciles de imaginar, como vamos a ver enseguida. En ellas toma claramente partido por nuestra inexorable condición mortal, en la que se centra para polarizar la atención sobre ella y convertir en emoción estética la depresión, el pavor y la intimidación que sentimos ante la perspectiva de nuestro desmoronamiento y autodisolución corporal y mental. El sentido de la mostración de la muerte en estos artistas parece ser así el de transmitir el mensaje de que la destrucción, la pérdida, la descomposición, el caos en definitiva, es el único y definitivo orden de la existencia. Un mensaje cuya gravedad justificaría lo excesivo y lo esperpéntico de su representación.
Sólo como muestra, he aquí algunos ejemplos. Dieter Roth, artista suizo del pasado siglo, presentó en una performance, como su última obra de arte, un libro impregnado de una mezcla de flan echado a perder y orina. Este libro así descompuesto estaría destinado a contagiar su podredumbre y destruir librerías enteras y bibliotecas. Además de atentar contra el olfato de los espectadores y producir en ellos el asco y la repugnancia insoportables que pueden sentirse ante este objeto putrefacto, lo que en realidad se pretende más directamente no es otra cosa que inducir al espectador a relacionar su efecto con la descomposición cadavérica. No sólo se sitúa, pues, este arte en la antítesis extrema de los valores estéticos, por ejemplo, del arte clásico antiguo, que trataba de presentar la belleza, la armonía de la naturaleza y el esplendor de la vida buscando suscitar en el espectador el gozo, la admiración y el amor al hecho de vivir, sino que gira hacia la experiencia de una sensibilidad opuesta, la de la negación de la vida, y el terror y el asco ante la muerte.
Banksy, el artista que oculta su identidad real, famoso por sus graffitis, vendió en 2018 una obra titulada Girl with balloon por más de un millón de libras que se autodestruyó, inmediatamente después de ser subastada, por una trituradora programada e instalada en la parte inferior del marco. ¿Qué vendió Banksy, en realidad, con este montaje? Pues, sin duda, una representación de lo efímero, caduco y evanescente, la experiencia de un deseo vivo en la mirada que, sin embargo, mata el inane objeto de su deseo. Ben Vautier, cuyo lema era que todo arte debía significar un choque y ser nuevo, y cuya última exposición en México en 2022 se titulaba La muerte no existe, solía acompañar sus obras plásticas de frases provocadoras. Este artista de vanguardia escribió una obra de teatro, Dinamita, cuyo guión sólo tiene estas pocas líneas. Dice así: “Telón.- Entra un actor que lleva en la mano un gran cartucho de dinamita con una larga mecha. Le prende fuego y espera sentado en una silla en medio de la escena. Cuando la llama alcanza el cartucho todo salta: el actor, el cartucho, la sala, el público y el teatro. Telón”.
Otro artista, Michel Journiac, exponente del llamado art corporel, un tipo de arte que se centra en la representación del cuerpo, es famoso por su Messe pour un corps, la performance que parodia un funeral católico en el que el artista, que actúa como sacerdote, ofrece para comulgar trozos de morcilla hechos con su propia sangre. Pues bien, este artista ofrecía un contrato a los espectadores de sus obras en el que él se comprometía, si le entregaban cada uno su propio esqueleto, a hacer de él una obra de arte pintándolo de blanco y oro. El contrato tenía sólo estas dos cláusulas: “Primera, sobre el objeto: su esqueleto será laqueado en blanco y oro. Segunda, sobre las condiciones: primera condición, ceder el cuerpo. Segunda: morirse”.
Es evidente que todos estos artistas desarrollan una concepción irónica de la existencia humana pero que se caracteriza por estar presidida por la intención de subrayar su carácter inconsistente, insignificante, carente de valor. Por ello rechazan la perdurabilidad de sus creaciones artísticas impregnadas de histrionismo, crueldad, arbitrariedad y activismo anarquizante. Podría, pues, considerarse el estilo más propio de estos artistas como el estilo de la destrucción, con el que se trata de representar la omnipresencia dominante del proceso de la muerte como autodisolución que hace de la nada la esencia de todo lo vital y existente. Y éste es el proceso que se muestra a través de realidades concretas tangibles y presentes: el libro podrido y hediondo, el teatro que salta hecho trizas, etc. Y, no obstante, todas estas producciones tienen algo que nos atrae e incluso nos fascina.
Se podría poner en relación con esta idea también cierto uso de la abstracción en algunos representantes actuales de las artes plásticas, cuando la emplean como desenfoque de la realidad visible a través de la negación de los objetos, huida del objeto imponiendo su negación parcial o total. En sus cuadros, grabados o esculturas asistimos a la destitución de la imagen concreta incluso de manera cruel, al maltrato de las formas, al descoyuntamiento de las figuras, como llevados de un impulso de lucha contra lo vivo, de no aceptación de los procesos biológicos naturales. Se trabaja, en multitud de modalidades, en la descomposición de la realidad, en el desplazamiento de la forma visual, en atentar contra el sujeto, en empeñarse en desintegrar totalmente la presencia y la belleza de los objetos conocidos como llamando la atención, de una manera más o menos consciente, sobre su esencial condición de apariencias en descomposición, especialmente en los seres humanos, pero igual en las naturalezas muertas y en la representación de acontecimientos, escenas o retratos psicológicos. Es preciso descubrir nuestro verdadero mundo en el que sólo pululan máscaras, fantasmas, sombras, nada.
Parece como si el libro podrido y descompuesto, el esqueleto grotescamente laqueado, el imposible drama de la dinamita, o los jeroglíficos de la abstracción ocultasen en su trasfondo la cifra de un secreto no pronunciado, el enigma que así se nos vuelve transparente a través de imágenes y acciones que suprimen o evitan el concepto y la palabra que fijan y estabilizan. No es posible una formulación racional de la muerte, sino que es algo que en cada momento se experimenta, se sufre y paradójicamente se vive. Y lo que estos artistas pretenden, incluso si no es esa su intención consciente, es obligarnos a vivirla, aunque sea en esa forma tan insólita, inaudita e incluso disparatada con la que nos enseñan que el caos de la destrucción y la descomposición es el auténtico orden de lo existente.
Y, no obstante, es muy posible que, tras el asombro que estas obras de arte provocadoras despiertan en el espectador, se sienta enseguida hacia ellas cierta admiración e incluso cierta fascinación que incita a fijar la atención una y otra vez en la representación. Hasta es posible incluso, y bastante frecuente, que estas insólitas representaciones nos atrapen por la fuerza fatal de la distorsión y el caos ante el que nos sitúan, y cuya violencia nos empuja a percibir nuestra propia experiencia interna del caos como subversión de todo orden establecido, como resistencia última a lo antinatural convertido en natural, siendo eso lo que de inmediato nos desconcierta al mismo tiempo que nos alucina.
La contemplación de las obras de arte de estos artistas, el efecto sobre nosotros de su histrionismo y su efectismo nos trasporta, en suma, a la vivencia del absurdo: lo que cotidianamente tenemos por estable, objetivo, consistente se nos revela como un mundo fantasmal poblado de sombras evanescentes. Vemos el mundo al revés, el mismo que vemos y sentimos con angustia cuando asistimos al desmantelamiento del orden social e institucional por la furia destructiva de los tiranos demoníacos, o el que valoramos como suspensión del orden creado por la civilización para protegernos de los poderes amenazadores de la naturaleza, sólo que en este caso se nos concreta en la sensación sublimada del quebrantamiento de los cuerpos y las vidas que se deshacen, y que en ese deshacerse se llevan consigo al espíritu. Es el puro absurdo. Donde antes había algo vivo, productivo y autónomo ahora no hay nada que no sea la dinámica del caos.

Self 1991 de Marc Quinn disponible en marcquinn.com
Consecuencia: se ha de venerar el absurdo, pues él constituye la única esencia visible en la que todas las dinámicas, edades e impulsos confluyen. La presencia es presencia de la ausencia, del caos de la descomposición, de la nada. Y este es el único y verdadero orden. Reaparecen de pronto, ante nosotros, llevados de la mano de estos temerarios artistas, los viejos motivos penitenciales de la religión cristiana: todo en este mundo no es más que fugacidad, disolución, muerte, polvo, ceniza, nada. Después de un enorme rodeo de siglos, resulta que las audacias ultravanguardistas y ultramodernas de este arte llegan a la misma vieja estimación nihilista de la vida. Bajo el escándalo y la irritación figurativa susurra de nuevo, sólo que de forma sarcástica, la desconsolada desesperación ante la muerte estimulada por la misma enseñanza de la religión.
¿Pero ha de aceptarse esta enseñanza y este mensaje como la única verdad de nuestra existencia? No sabemos lo que es la muerte ni su ineludible efecto sobre todo lo viviente. Pero si miramos a la historia del arte podemos encontrar en ella propósitos e intenciones distintas a la hora de afrontar su misterio y su enigma. Frente a la enseñanza desconsolada y nihilista de las formas de arte que hemos comentado, podemos encontrar muchas otras en las que, desde una apreciación de la vida y desde una moral bien distintas, el exceso figurativo y la desmesura imaginativa obedecen abiertamente a un impulso constructivo e incluso triunfal respecto a la vida. Podríamos decir entonces que en los artistas que hemos analizado, la desmesura y el exceso no son tanto imaginativos cuanto puramente tácticos y sarcásticos.
Si utilizamos la terminología freudiana, podemos distinguir entre obras de arte creadas desde una pulsión de vida (Eros) y obras que brotan y se configuran desde el impulso de muerte (Thánatos). Nuestras reacciones ante las obras de arte que ensalzan la vida, su gozo y su disfrute son reacciones vivísimas de goce estético, de enriquecimiento de la propia personalidad y de la propia vida a la que llenan de felicidad y la bendicen. Para los antiguos paganos la disolución de lo vital por obra de la muerte era nada más que apariencia engañadora, pues aprendían que esa disolución no era, en su realidad más profunda, sino un itinerario de retorno, de vuelta, que tenía su conclusión en el tránsito de la muerte. La muerte era así comprendida como la reinmersión final de la gota en la inmensidad del mar, la reincorporación en el Todo de lo que se hizo al nacer separado e individual. Ese momento lo veían como aquél en el que el alma está más viva de lo que lo estuvo en todo su deambular por el mundo, pues es cuando se abre y acoge en ella la inmensidad de la fuerza creadora que retorna una y otra vez por toda la eternidad, creando sin cesar nuevas vidas y nuevos mundos. Por el contrario, los artistas comediantes que hemos recordado no piensan en la positividad última de la vida. Se limitan a ver y a denunciar el momento regresivo exclusivamente, subrayando en él la deformación de la belleza, el derrumbe de las estructuras del orden de la vida y de la cultura, la rigidez de la vejez, la insufrible fealdad de la descomposición y la desaparición definitiva de la autonomía de lo individual.
El otro tipo de artista, en cambio, es el que, aspirando con profundidad a la belleza, la genera; el que permanece arrobado ante un mundo inventado y soñado, ante el mundo de las formas bellas como redención del destructivo e inexorable devenir; el que entiende y siente ese devenir, incluyéndose a sí mismo, como la furiosa voluptuosidad del creador que al mismo tiempo conoce la ira del destructor. Antagonismo, por tanto, de dos experiencias y de las pulsiones que están en la base de cada una de ellas: el artista que se entrega gozosamente al devenir y a la voluptuosidad de hacer-devenir, es decir, del crear y destruir, y su oponente, que gime y rabia porque quiere que la apariencia individual sea eterna. Ante la experiencia del sufrimiento y la desesperación de nuestra contingencia y transitoriedad, el artista que crea desde el impulso de vida ofrece su arte como liberación y redención en el gozo de lo no real, o sea, de la forma bella estabilizada en la obra de arte y propuesta como consuelo metafísico de algo no afectado por el tiempo. Trata de crear, de este modo, como una especie de bóveda protectora bajo la que pueda prosperar lo que vive y crece. Considera que sólo estéticamente habría una justificación metafísica del mundo, mientras el segundo tipo de artista permanece en el contexto mental de una justificación cristiano-moral del mundo que lo condena como cruel, injusto, perverso y malo.
Este último tipo de artista sería aquél, en suma, al que su gran insatisfacción consigo mismo le vuelve creativo. Lo productivo en él sería justamente la carencia de un tipo fecundo y noble de hombre: el histrionismo de sus medios, la inautenticidad de sus motivos, la falta de probidad de su formación artística, abocan a la abismal falsedad de su arte, que sólo aspira a ser esencialmente un arte de comediante. Es el artista que predomina en lo que desde Hegel se llama la época del agotamiento y el fin del arte. Sólo se es capaz de atender al cuerpo como autodisolución y podredumbre, sin prestar atención al cuerpo como organización y obra de arte él mismo que se da a luz a sí mismo.

El nacimiento de Venus de Botticelli
Por el contrario, las obras de artistas apoteósicos como fueron Homero, Miguel Ángel o Rubens expresan una gran riqueza de experiencias anímicas referidas a todo el espectro que va desde lo más grande a lo más pequeño y refinado. E impactan, no obstante, por los firmes contornos de su visión, por la intensidad, la coherencia, la lógica interna de su sueño, por la profundidad de su meditación y, en suma, por la magnitud sobrehumana de sus concepciones y diseños. Producen así imágenes de la vida realzada y triunfante. Su fuerza transfiguradora logra poner en las cosas una cierta perfección como belleza. «Bello» es lo que tiene el efecto de encender el sentimiento de placer; piénsese en la fuerza transfiguradora del «amor». El suyo es, en consecuencia, un arte como libertad respecto de la estrechez y la óptica cristiano-morales; o como burla de éstas. Ven la naturaleza como realidad en la que su belleza se acopla con lo terrible. Es, en suma, la antítesis del artista que reproduce en sus obras la posición nihilista frente a la vida, y, por tanto, la necesidad de lo mórbido, de lo brutal y de lo digno de lástima.
- Detalles
- Escrito por Iker Martínez Fernández
El poeta italiano Gabriele D’Annunzio dijo en una ocasión que el paseo marítimo de Reggio Calabria, con la ciudad de Messina a la derecha y el Etna al fondo atravesado en su mitad por las nubes bajas del alba, era el kilómetro más bello de Italia. Y, sin embargo, la pacífica armonía del trayecto contrasta con la historia y la leyenda del sitio, donde, según Tucídides, «por la estrechez del lugar y por confluir en el mismo punto aguas procedentes de los grandes mares (el Tirreno y el de Sicilia) y de corriente impetuosa, tiene justamente fama de peligroso»

El poeta italiano Gabriele D’Annunzio dijo en una ocasión que el paseo marítimo de Reggio Calabria, con la ciudad de Messina a la derecha y el Etna al fondo atravesado en su mitad por las nubes bajas del alba, era el kilómetro más bello de Italia. Y, sin embargo, la pacífica armonía del trayecto contrasta con la historia y la leyenda del sitio, donde, según Tucídides, «por la estrechez del lugar y por confluir en el mismo punto aguas procedentes de los grandes mares (el Tirreno y el de Sicilia) y de corriente impetuosa, tiene justamente fama de peligroso» (Historia de la guerra del Peloponeso, IV, 24). Tanto Reggio como Messina son, de hecho, ciudades nuevas, reconstruidas tras la devastación sufrida por el funesto terremoto de 1908.
También la leyenda refiere esta capacidad destructiva del estrecho, amplificada por la actividad carnífice del Etna. Cuenta el Poeta en la Odisea que Ulises, prevenido por Circe, logró atravesar con su nave la angosta franja situada entre dos peñas, en cada una de las cuales se hallaba un terrible monstruo: a un lado Escila, en otro tiempo bella ninfa enamorada de Poseidón y convertida por la despechada esposa de este, Anfitrite, en una bestia marina de seis cabezas y cuellos serpentinos idénticos; al otro, Caribdis, el monstruo marino, hijo de Poseidón y de Gea, que tres veces al día vomitaba negra agua para luego absorberla formando un remolino capaz de succionar todo lo que se encontraba a su alrededor. La aventura le costó a Ulises seis miembros de su tripulación, «los mejores por sus brazos y fuerzas» (Odisea, XII, 70-259). Antes de Ulises, sólo la famosa Argos, comandada por Jasón, había logrado escapar indemne de aquellas bestias, no sin ayuda divina. El episodio quedó inmortalizado en el Canto IV de las Argonáuticas de Apolonio de Rodas.

Odiseo luchando contra Escila y Caribdis. Johann Heinrich Füssli
Aunque reconozco que a primera vista puede parecer descaminado, hablar hoy de la Ilustración remite inevitablemente a la legendaria amenaza de Escila y Caribdis. O, al menos, esa ha sido la conexión que he podido establecer al leer La herencia de la Ilustración. Ambivalencias de la modernidad. La obra es, sin duda, uno de los ensayos más interesantes que se exhiben actualmente en las librerías. Publicada en francés en 2019, se encuentra disponible desde finales de 2023 también en castellano gracias a Gedisa (y al artífice de su espléndida traducción, Cristopher Morales Bonilla). El autor, Antoine Lilti, es director de estudios de la École des Hautes Études en Sciences Sociales, un centro de investigación interdisciplinar destinado, como nos informa su portal web, «a comprender las sociedades en toda su complejidad». En coherencia con este objetivo, Lilti se propone explicar la singular complejidad del pensamiento ilustrado, irreductible a una sencilla definición.
La tesis de la obra es clara: la herencia de la Ilustración no puede aceptarse sin más a beneficio de inventario. Debemos recoger sus bienes, pero también hemos de afrontar sus deudas; alegrarnos de sus grandezas y revisar sus múltiples errores, sus considerables carencias. Sólo así podremos considerar vivos los valores que promovió en el pasado y sobre los cuales hemos edificado nuestras sociedades.
El libro examina en profundidad la obra de los ilustrados franceses más célebres, como Voltaire, Diderot o el ambiguo Marqués de Sade, en su contexto específico. La aproximación de Lilti no es condescendiente con estos primeros pensadores, de los que destaca sus contradicciones, como, por ejemplo, defender la autonomía y la libertad del individuo y, a la vez, la necesidad de civilizar a pueblos considerados salvajes, así como la tensión, nunca resuelta, entre universalismo e imperialismo. Para el autor, dichas contradicciones son un producto histórico, y podrían salvarse profundizando en los principios que guiaron el pensamiento ilustrado. Pero, para ello, resulta imprescindible actualizar estos principios, armándolos contra los feroces ataques recibidos por la posmodernidad.
Para ello, Lilti desmenuza el alcance de conceptos propios de la Ilustración, tales como universalismo, libre comercio o autonomía. Todos ellos tienen un objetivo común: la emancipación del individuo y el fin de todas las dominaciones. Conforman la base del programa ilustrado y han constituido el blanco de sus detractores. En la obra se afrontan las críticas al eurocentrismo derivadas del desafío poscolonial, o al historicismo, que a finales del siglo XX llegó a afirmar el fin de la historia. Es interesante a este respecto la valoración que en el libro se realiza sobre lo que allí se denomina «gramática de las civilizaciones», que tanto dio que hablar a finales del siglo XX tras la publicación de las obras de Fukuyama (El fin de la historia y el último hombre) y de Huntington (El choque de civilizaciones).
Antoine Lilti cree en la vitalidad de una Ilustración consciente de sus límites como mejor solución para la emancipación real del mayor número de personas. De ahí que conceptos instrumentales como crítica, progreso y reforma social continúen estando vigentes. En consecuencia, considera que existe la posibilidad de rebatir todos estos juicios, que tantas veces han dado por finalizado el reinado de la modernidad, mediante la adaptación de los conceptos de la tradición ilustrada al contexto actual.
Sin embargo, hay algo paradójico en el planteamiento del autor, pues ¿no es precisamente esta operación de actualización de los principios ilustrados la que tratan de realizar sus más tenaces críticos, los mismos que han certificado su defunción? Detengámonos un instante en este curioso fenómeno.
A mi juicio, las críticas a la Ilustración, que son críticas a la modernidad, pueden agruparse, grosso modo, en dos tendencias: por un lado, las que realizan una lectura de signo posmarxista o postestructuralista (inspiradas en las filosofías de Foucault, Derrida o Judith Butler) y acusan a la modernidad de eurocentrismo e hipocresía en la aplicación de los principios filosóficos antes citados; por otro, las que defienden conceptos modernos como nación o libre mercado, u otros más antiguos aunque convenientemente renovados como propiedad privada o tradición. Robert Nozick o Roger Scruton son dos ejemplos notorios. Ambas tendencias declaran que los ideales de la Ilustración han sido superados, si bien -paradójicamente, como digo- los utilizan para construir propuestas filosóficas diferentes.
Entre las críticas que integran la primera tendencia, que en la obra se analizan con detalle, se encuentran las efectuadas por el pensamiento decolonial contra el eurocentrismo, muy potente en los últimos años. Lilti admite los excesos del pasado, pero, al mismo tiempo, alega que el discurso emancipador fue crucial para articular las rebeliones de los esclavos en Haití o las protestas contra del dominio colonial europeo en algunos países africanos. Por tanto, habría que admitir que, si bien es cierto que la Ilustración impuso a otras culturas, en ocasiones a la fuerza, los valores europeos, no lo es menos que esos mismos valores sirvieron a su vez para que muchas comunidades políticas pudieran alcanzar posteriormente un alto grado de autonomía. Lo mismo ocurriría con el movimiento indigenista o la filosofía queer, que han propalado ataques furibundos contra el modelo de hombre nuevo propiciado por la modernidad: varón, blanco y heterosexual. De nuevo, Lilti acepta tales argumentos para alegar a continuación que el reconocimiento de las identidades, individuales y colectivas, que estos movimientos persiguen habría sido imposible sin esa escalera previa que constituyen los valores ilustrados. Cortar esa escalera una vez que estamos arriba no parece sensato, pues impediría nuevos ascensos.
Frente a esta tendencia de corte progresista, las posturas más conservadoras son tratadas en la obra de forma menos atenta, casi siempre de pasada. Esto se debe muy probablemente a que nuestro autor no considera que tal tendencia, actualmente en ascenso en los discursos filosóficos y políticos occidentales, se desenvuelva en el campo de juego de los valores ilustrados. Pero lo cierto es que tanto sus objetivos como la retórica con la que sus representantes arman sus discursos conectan directamente con los postulados clásicos de la modernidad. Así, los libertarios o neoliberales extremos afirman buscar -en nombre del libre comercio, que Lilti incluye en el ideario ilustrado (capítulo IV)- la emancipación del individuo frente a un Estado de Bienestar cada vez más elefantiásico. Y qué decir de los nacionalismos, incluso los fuertemente identitarios y radicales: ¿acaso no es la nación, la patria, el sujeto político que aspira a gobernarse con autonomía plena, sin intromisiones externas? Bien podría calificarse al nacionalismo como el reverso perverso de la globalización.
Los críticos de uno y otro signo son, por lo tanto, hijos de la Ilustración que anuncian con tenacidad el final de la modernidad. Y quien dice la modernidad, dice la Ilustración misma. Defendiendo postulados distintos, muchas veces opuestos, ambas tendencias se asemejan en reivindicar un mundo nuevo cimentado sobre conceptos y tópicos propios del programa ilustrado. Esta simultánea reivindicación y apostasía constituye la paradoja de nuestro tiempo. Una paradoja que desarma discursivamente a los tradicionales valedores de la Ilustración, indefensos ante unos epígonos que persiguen, arrollándolos a su paso, aquello que ellos creían haber conseguido. Son sus particulares Escila y Caribdis.
El futuro del programa ilustrado es hoy incierto. Jasón logró atravesar el célebre estrecho impulsado por Tetis, nereida y madre del héroe Aquiles. Apolonio nos cuenta que la diosa Hera le había encomendado mantener «la nave allí donde haya, aunque angosta, una salida a la perdición» (Argonáuticas, IV, 831-832). Está por ver si la Ilustración encuentra su Tetis salvadora o perece devorada por sus monstruosos hijos.
- Detalles
- Escrito por Iker Martínez Fernández
A la historia de la filosofía le rebosan los tratados sobre el conocimiento y sus presupuestos, sus condicionantes y los prejuicios que lo dificultan o lo favorecen. En general, todos ellos sitúan la ignorancia en los márgenes inferiores: o bien se presenta sencillamente como la antagonista indeseable del saber, o bien como el enemigo a batir por una sociedad que valora la cultura como bien superior.
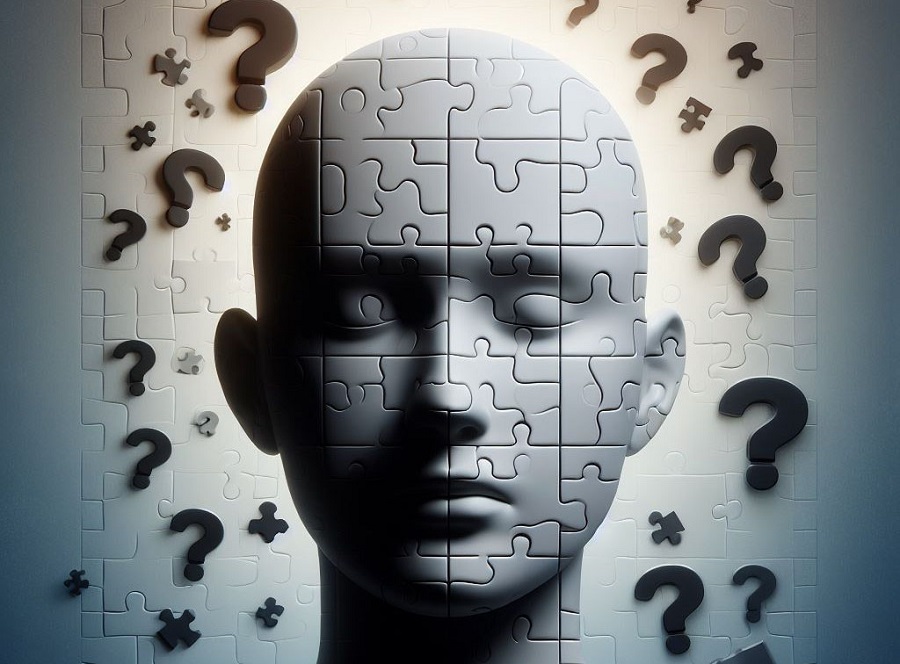
En su clasificación sobre los grados del conocimiento, Platón aproximó la opinión a la ignorancia, y con ello propuso a aquella como el nivel más bajo del saber. Desde entonces la filosofía distinguió muy claramente entre el sabio, una rara avis que solía coincidir con el filósofo, y los necios, esto es, la inmensa mayoría de los mortales. Quizá el grado supremo de desprecio hacia la ignorancia se haya dado en el siglo XVIII, cuando la filosofía ilustrada asimiló esta circunstancia con las tinieblas sobre las que debía arrojarse la luz de la razón. Todavía hoy la ignorancia germina en los discursos como una mala hierba, forastera y salvaje, resuelta a entorpecer el progreso hacia un mundo mejor.
Con estos presupuestos, no es de extrañar que una historia de la ignorancia sea tan insólita como necesaria. De su carácter perentorio quiere convencernos el historiador británico Peter Burke en su Ignorancia. Una historia global, publicada en 2023 y que ahora nos ofrece Alianza Editorial traducida de manera muy eficaz por Cristina Macía Orio. Burke no es un extraño para el público en español, pues muchas de sus obras han sido traducidas ya a nuestro idioma: la mayoría de ellas dedicadas a la historia de las costumbres, de la vida cotidiana o de la cultura en la Modernidad. Recordemos aquí su Historia social del conocimiento: de Gutenberg a Diderot, a la que posteriormente añadió un segundo volumen con el subtítulo De la Enciclopedia a la Wikipedia. En ¿Qué es la historia cultural? nos orienta acerca de este movimiento historiográfico, de menguante atractivo en la actualidad, aunque extraordinariamente cautivador en los años setenta y ochenta. Sus trabajos sobre Luis XIV (La fabricación de Luis XIV) o sobre las transacciones entre las distintas culturas (Hibridismo cultural) son sin duda trabajos de gran calidad historiográfica y de considerable valor estilístico.
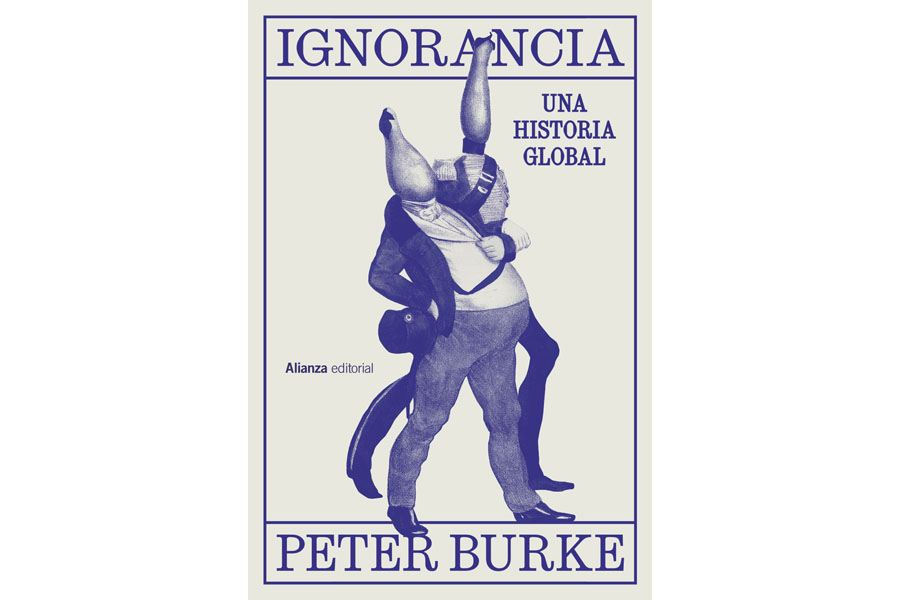
Ignorancia se divide en dos partes. La primera introduce al lector en la historia social del concepto desde distintas perspectivas: histórica, filosófica, científica, religiosa y geográfica. Con ello, Burke trata de persuadirnos de que, en último término, la ignorancia camina de la mano del conocimiento. Ahora bien, a diferencia de los abordajes al uso a los que me acabo de referir, la ignorancia no es para el historiador británico un antagonista indeseable, sino el complemento necesario del saber.
Para Burke, toda conquista epistémica trae consigo un correlativo aumento de preguntas, dudas e incertezas. Dicho en palabras de C. S. Lewis, al que se da voz en esta primera parte: «Tal vez todo nuestro aprendizaje se abre espacio creando una nueva ignorancia […] La capacidad de atención del hombre parece limitada: un clavo saca a otro clavo». Pero, además, el autor muestra que todo saber nuevo trae consigo cierto olvido, pues no es infrecuente que con él se soslayen las respuestas a las preguntas, dudas o incertezas que habían planteado los problemas anteriores, ahora desplazados.
En la segunda parte se exponen las consecuencias sociales y culturales de los distintos grados de ignorancia. Y aquí reside la parte más compacta y original del planteamiento de la obra, pues no todas estas consecuencias son negativas. Pensemos, por ejemplo, en el incentivo que para la investigación supone el mero hecho de no saber algo, o de saberlo solo de manera parcial; o la capacidad mostrada por el reconocimiento de la propia ignorancia para gestar movimientos filosóficos como el escepticismo, o religiosos como el agnosticismo. Ignorancia realiza un fenomenal recorrido intelectual e histórico de las distintas manifestaciones del concepto, desde la época grecorromana hasta el siglo XXI, sin eludir cuestiones de actualidad como los movimientos antivacunas favorecidos por la pandemia de la COVID -19 o los efectos sociales de las fake news.
El lector se preguntará si las sociedades actuales, tantas veces definidas «del conocimiento», han logrado disminuir nuestra ignorancia en términos globales. Burke nos ofrece una respuesta al final del ensayo que me permito reproducir aquí: «Dada la brevedad de la vida humana, la necesidad de dormir y las nuevas formas de arte o deporte que compiten por nuestra atención, es obvio que cada generación en cada cultura no puede saber más que sus predecesoras. Sencillamente conoce los poemas de Du Fu en lugar de los de Tennyson, por ejemplo, o la historia de África en lugar de la de los Tudor». Es decir, para el historiador británico no somos más sabios que nuestros abuelos; sencillamente tenemos intereses distintos, lo que significa que ellos no sabían muchas cosas que nosotros sí sabemos, pero nosotros desconocemos o hemos olvidado otras tantas que ellos tenían por obvias.

Bartolomeus Spranger, Minerva vence a la ignorancia
La respuesta de Burke puede resultar poco alentadora si la juzgamos con los ojos del ilustrado que cree en el progreso infinito del conocimiento de la humanidad en términos globales. Sin embargo, los avatares del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI ofrecen poco margen para alimentar este presupuesto. Por mi parte, diré que la conclusión de Ignorancia resulta estimulante a la vez que realista. Estimulante, pues permite situar al ser humano como el eslabón de una cadena que no comienza con su nacimiento, sino que se enlaza con sus semejantes a través de un entramado de tradiciones, relatos y recuerdos esparcidos por los muertos y anotados con solícita atención por los vivos. Aceptar el valor de la sabiduría de nuestros antepasados permite observar la historia como verdadera magistra vitae de la que extraer ejemplos que nos ayuden a escudriñar soluciones a los problemas presentes. La historia no es un depósito de respuestas, sino de ejemplos de cómo se afrontaron en el pasado preguntas similares a las nuestras. Considero realista esta visión del ser humano, pues huye del individuo ensimismado y arrogante y nos lo presenta como un ser indigente y necesariamente solidario del grupo, con el que comparte parvas certezas y una profunda, casi infinita, ignorancia.

Peter Burke
- Detalles
- Escrito por Iker Martínez Fernández
El siglo XX humilló sin remedio a los grandes relatos al tiempo que reparaba las maltrechas costuras del mito. En el siglo XXI, las narraciones de héroes y las historias fantásticas y paradigmáticas vuelven a causar una profunda fascinación en este lado del mundo, delicuescente y altivo a la vez. El mito es el territorio en el que conviven humanos y dioses,
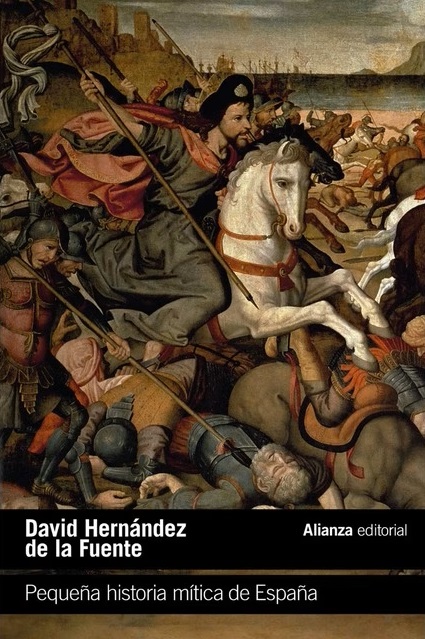
El siglo XX humilló sin remedio a los grandes relatos al tiempo que reparaba las maltrechas costuras del mito. En el siglo XXI, las narraciones de héroes y las historias fantásticas y paradigmáticas vuelven a causar una profunda fascinación en este lado del mundo, delicuescente y altivo a la vez. El mito es el territorio en el que conviven humanos y dioses, de ahí que tantas veces se haya erigido en el fundamento de las comunidades políticas, también de la que hoy formamos los habitantes de este pequeño país de la Europa occidental.
Lo saben muy bien los casi cien alumnos que desde el 22 de marzo y hasta el pasado 10 de mayo han asistido, en el Centro Asociado de la UNED en Madrid-Escuelas Pías, al curso abierto «Mitos filosóficos y mundo contemporáneo: de Hesíodo a David Bowie», donde el mito ha sido el protagonista de todas sus ponencias vespertinas. Desde el uso de los mitos clásicos por autores modernos hasta el héroe encarnado, el curso ha servido para mostrar que existe una frágil línea divisoria entre realidad y ficción. Más aún, que en no pocas ocasiones, tal división carece de importancia.

Tiziano, Baco y Adriana (c. 1520-23). National Gallery, Londres.
Entre los ponentes e impulsores de este encuentro se halla el escritor y catedrático de Filología Griega, David Hernández de la Fuente (DHF), cuya proximidad al mito viene acreditada por valiosos trabajos como El despertar del alma. Dioniso y Ariadna: mito y misterio (Ariel), Mitología clásica (Alianza) o El mito de Orfeo. Estudio y tradición poética (FCE), escrito junto a Carlos García Gual, otro de nuestros estudiosos más atentos a la productividad de los mitos clásicos del ámbito grecorromano.
DHF publica ahora una Pequeña historia mítica de España. Mitos, figuras y arquetipos (Alianza), donde repara en la extraordinaria productividad de la mitología para explicar el ethos español. La obra funciona como un inventario que registra la enorme cantidad de tópicos, figuras ejemplares y lugares fantásticos que pueblan la creatividad de los habitantes de la Península Ibérica para describir un pasado heroico casi siempre idealizado. Por lo tanto, el libro no es un estudio sobre la función política de la mitología española, sino que su interés reside en la estructura del mito, su construcción y precedentes, así como sus usos literarios y artísticos.
A este respecto, merece especial interés la introducción, titulada «Mito y método», donde se presenta el plan de la obra y se ofrecen varias definiciones de mitos, optándose por una general que permite al autor referirse a toda narrativa fantástica o a todo personaje idealizado a lo largo de más de dos mil años de historia. DHF destaca, creo que con mucha razón, la influencia de la mitología clásica en la literatura española, cuyo alcance siempre se ha minusvalorado frente a las narraciones bíblicas.
El elenco de mitos sigue un orden cronológico, desde la Antigüedad hasta nuestros días, y concluye con un capítulo dedicado a la zoología mítica de España, quizá menos conocida, aunque igualmente interesante. La descripción detallada de los temas utilizados por esta mitología proporciona abundante información al lector, que queda maravillado ante la extraordinaria cantidad de datos consignados en la obra. El repaso llega tan lejos en el tiempo que cabe preguntarse si la “España” del título no cae en la paradoja del barco de Teseo, pues no estamos ante un mero concepto geográfico. Pero es esta una cuestión de repercusión historiográfica y política que va más allá del objetivo de la obra.
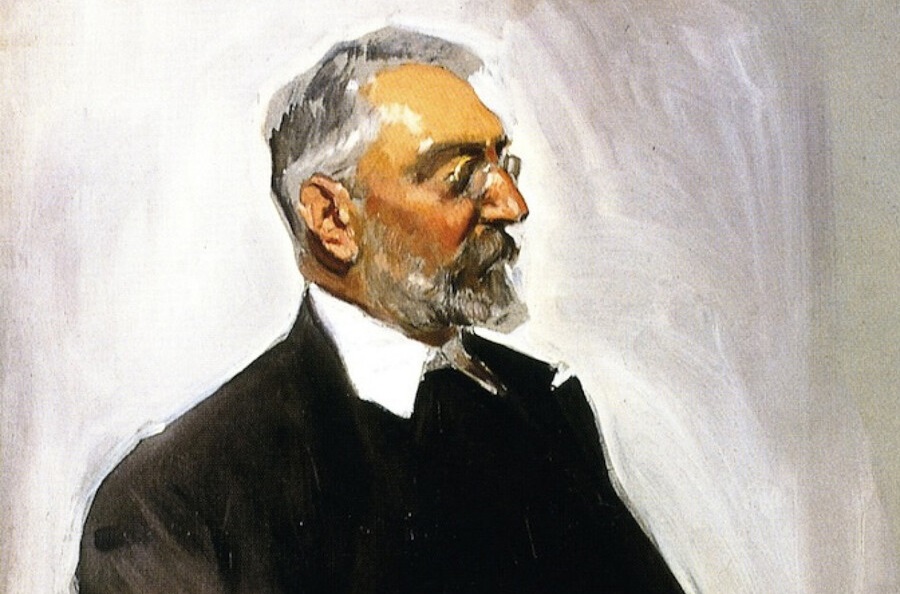
Joaquín Sorolla, Miguel de Unamuno,1920, detalle.
En cualquier caso, el vigor de las ficciones como dispositivos de cohesión de las comunidades humanas ha sido, es y será siempre eficaz. Unamuno, amante de un sentido romántico del mito, abogaba por la función social de una nueva mitología española que levantase la moral del país, desplomada tras el golpe psicológico del 98. Quería ser el Carducci español y transfigurar el catolicismo patrio en el fundamento inmediato y fantástico de nuestra cultura. Sin mucho éxito, habría que añadir, y eso que aún entonces se admitían ciertas licencias semánticas que hoy serían imposibles por evocar el nacionalismo español más carpetovetónico.
Aquellos tiempos pasaron, y hoy una historia mitológica que fundamentase la continuidad histórica de lo español, por muy inclusiva que esta fuera, resultaría incómoda a nuestra sensibilidad. De ahí que sea muy apreciable el trabajo de DHF, donde el tratamiento de los mitos es fundamentalmente descriptivo, aunque consciente de su uso y abuso; honesto, sin privar al lector de los debates historiográficos de los que son objeto y, sobre todo, ecuánime y desapasionado. Para muestra, el tratamiento que recibe en el libro la moderna imagen de las “dos Españas”, tan presente todavía en nuestro imaginario colectivo. Para DHF no es sino un mito más, que funciona como coartada cada vez que brota una divergencia en nuestra recelosa convivencia para eludir el esfuerzo por entender al otro. Quizá sea cierto. A quien ahora escribe le agrada mucho la idea. Sin embargo, como español, este mismo se malicia que, si el autor de la Pequeña historia tiene razón, no es menos cierto que, en ocasiones, los mitos, a base de repetirlos, se tornan realidad. Ya el Agamenón de Esquilo se percató de que nada estaba libre de males. Y el mito no es una excepción.
- Pequeña historia mítica de España - - Alejandra de Argos -
- Detalles
- Escrito por Iker Martínez Fernández
En los últimos años, el estoicismo se ha convertido en un fenómeno de masas. Los ensayos sobre cómo llevar una vida conforme a los principios de esta escuela helenística proliferan en los escaparates de las librerías. Como todo fenómeno de masas, tampoco esta filosofía ha sido ajena a cierta vulgarización. La consecuencia es que, más allá de plantear ejercicios escasamente originales para controlar nuestras emociones o comportarnos con la suficiente resiliencia en este mundo cada vez más complejo, pocos son los autores que recuperan los textos de los estoicos antiguos por considerarlos valiosos para reflexionar sobre los problemas actuales.
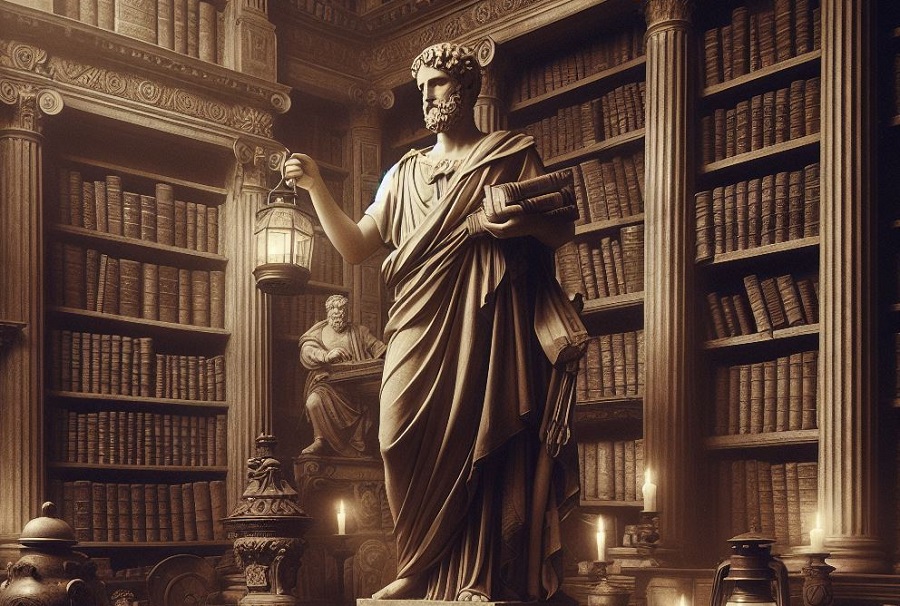
En los últimos años, el estoicismo se ha convertido en un fenómeno de masas. Los ensayos sobre cómo llevar una vida conforme a los principios de esta escuela helenística proliferan en los escaparates de las librerías. Como todo fenómeno de masas, tampoco esta filosofía ha sido ajena a cierta vulgarización. La consecuencia es que, más allá de plantear ejercicios escasamente originales para controlar nuestras emociones o comportarnos con la suficiente resiliencia en este mundo cada vez más complejo, pocos son los autores que recuperan los textos de los estoicos antiguos por considerarlos valiosos para reflexionar sobre los problemas actuales.
Cierto es que la lectura de los textos clásicos, sobre todo los grecorromanos, puede producir pereza y hasta rechazo por su forma de expresión, tan distinta a la actual. Además, en ocasiones nuestro acceso a los mismos se encuentra descontextualizado por haber sido escritos en un mundo sin aparente relación con el presente o por haberse conservado de manera fragmentaria. En cualquiera de los casos, estamos ante dificultades que casi nunca resultan insuperables si se cuenta con una buena introducción por parte del especialista que se dirige a un público amplio. Cuando cae en nuestras manos una edición con estas características, la lectura no solo es productiva, sino placentera. Es el caso de Éticas estoicas, libro de reciente aparición en la colección «Esenciales de la filosofía» de la Editorial Tecnos. La obra lleva la firma de José María Zamora Calvo, catedrático de Historia de la Filosofía Antigua en la Universidad Autónoma de Madrid, uno de los máximos especialistas en filosofía tardo antigua que tenemos en España.
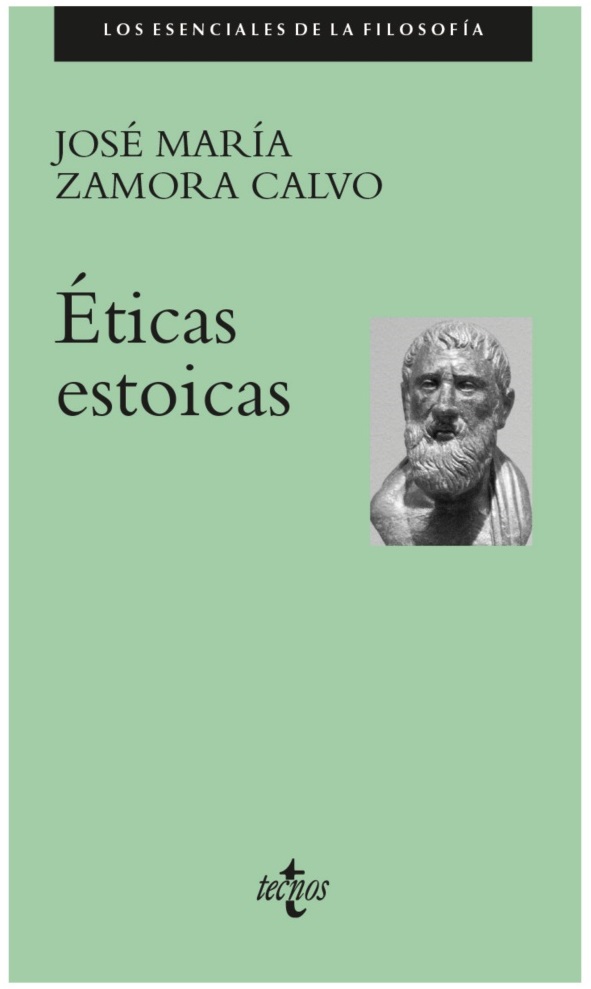
En Éticas estoicas, en plural, se incluyen tres exposiciones de distintos aspectos de la ética estoica elaborados por tres filósofos muy dispares. La primera es el «Epítome de ética estoica» de Ario Dídimo, filósofo alejandrino muy vinculado al emperador Augusto. El texto es una de las exposiciones de la ética estoica más completas que se han conservado. La segunda es un fragmento de las Vidas y doctrinas de los filósofos ilustres, del doxógrafo Diógenes Laercio, autor del siglo III d.C. y fuente primordial para el conocimiento de esta escuela. En concreto, se presentan los parágrafos 84 al 131 del Libro VII, lugar en el que Diógenes expone la ética estoica. La tríada concluye con los Elementos de ética de Hierocles, autor estoico contemporáneo de Marco Aurelio (s. II d.C.). De manera que tenemos ante nosotros tres exposiciones de la filosofía moral estoica a través de tres puntos de vista coincidentes en algunos aspectos, complementarios en otros.
Aunque la obra no muestra una especial preocupación por el contexto histórico, la selección de los textos se comprueba acertada tanto por los autores, cuyos escritos sirven a distintos fines, como por el lapso temporal que los vincula: del inicio del Imperio (s. I a.C.) hasta el apogeo y comienzo de su declive (s. III d. C.). No es esta una cuestión menor, dado que el estoicismo tuvo en Roma -más hasta el siglo II d.C., menos desde entonces- un papel protagonista en el escenario filosófico… y político. Un marco temporal tan prolongado y una relevancia tal habían de introducir necesariamente multitud de matices en una escuela de pensamiento que supo adaptarse a las cambiantes circunstancias. Todos ellos se reflejan con precisión en el estudio preliminar, que constituye un riguroso acercamiento a todos los aspectos de la ética estoica a partir de sus textos originarios y no solo los tres ya señalados: desde la configuración de ese extraño personaje que es el sabio estoico, pasando por el complejo papel de los deberes como indicadores de una buena vida, hasta las distintas tonalidades que adopta el concepto de oikeiosis o familiaridad, de cuya raíz surge el ideal cosmopolita que el propio Hierocles representó muy gráficamente con su imagen de los círculos concéntricos. Una fenomenal invitación a la convivencia fraternal de todos los seres humanos. Y tras el estudio, los tres textos aludidos, de los que cabe destacar la claridad de las traducciones, acompañadas por notas esenciales que permiten realizar distintos niveles de lectura. Dos anexos finales y un utilísimo índice analítico completan la edición.
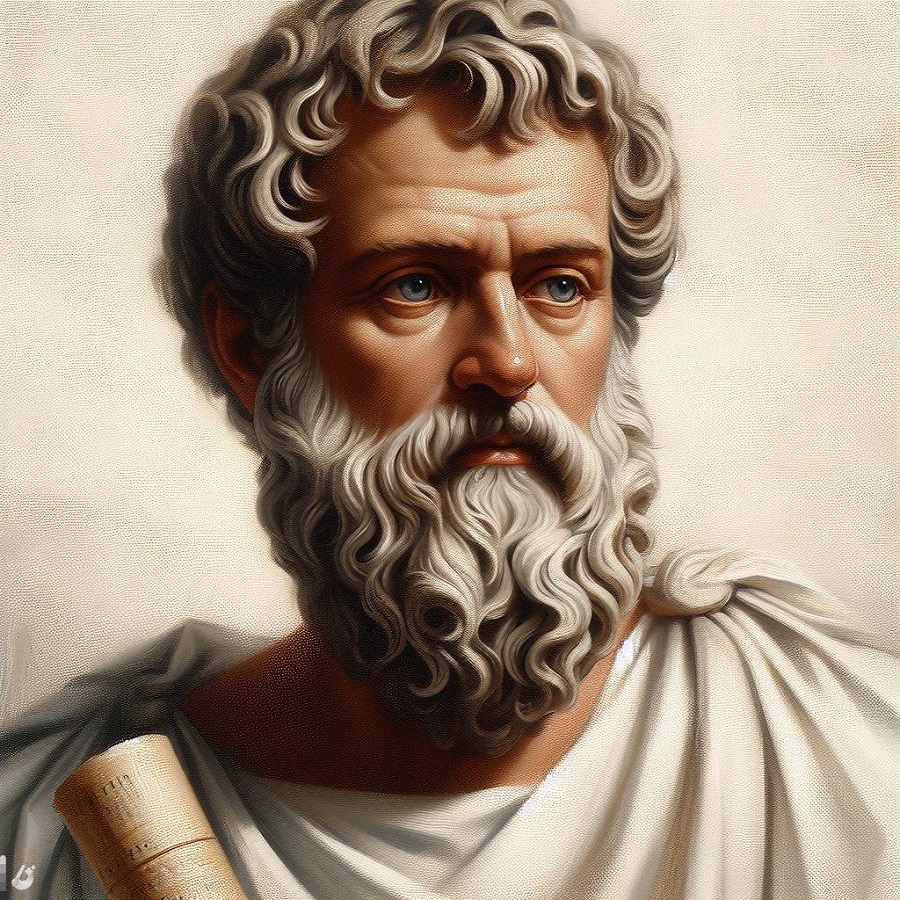
La virtud, una palabra con aroma de otros tiempos, fue el ideal de la ética antigua y, para los estoicos, el bien supremo. Consistía en vivir conforme a la naturaleza humana, otra expresión ya en desuso. El auge del estoicismo sugiere, sin embargo, que la muerte nunca es una circunstancia definitiva para las ideas. En relación con ellas, es preferible hablar de transformación, pues con frecuencia regresan, aunque nunca con idéntico significado. Su resurgimiento solo es fructífero si acudimos a los campos en los que germinaron y maduraron por primera vez: los textos clásicos. Si esta recuperación se abona con una atención cuidadosa y una mirada honesta, descubrimos sin dificultad aquello que de ellas permanece en nosotros. De ahí que, más allá del interés erudito, tenga sentido el estudio de la historia de la filosofía.
El libro de José María Zamora regresa a la teoría ética de la Stoa con este espíritu, que no es otro que el del historiador de las ideas y el del filósofo.
Leer más: El estoicismo como fenómeno de masas
- Éticas estoicas: un acercamiento al estoicismo antiguo - - Alejandra de Argos -