- Detalles
- Escrito por Elena Cué
El filósofo político y premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2018, Michael Sandel (Minnesota, 1953), ha impartido este lunes una conferencia en la Fundación Areces con el nombre, al igual que su libro, 'Contra la perfección: la ética en la era de la ingeniería genética'. Los nuevos avances en biotecnología requieren una crítica ética siempre muy compleja, pues en orden a la preservación de nuestros valores morales y éticos, los casos particulares dificultan resolver importantes cuestiones.

El filósofo político y premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2018, Michael Sandel (Minnesota, 1953), ha impartido este lunes una conferencia en la Fundación Areces con el nombre, al igual que su libro, 'Contra la perfección: la ética en la era de la ingeniería genética'. Los nuevos avances en biotecnología requieren una crítica ética siempre muy compleja, pues en orden a la preservación de nuestros valores morales y éticos, los casos particulares dificultan resolver importantes cuestiones. Según afirmó este lunes, se hace necesario un conocimiento más profundo de las implicaciones que conllevan estas técnicas para modular el debate público.
En la conferencia, en forma de diálogo, a la que acudió el Rey Felipe VI, el profesor de Harvard nos hizo partícipes de cómo interviene la ética en la búsqueda del perfeccionamiento humano a través de la ingeniería genética y particularmente, de la reprogénetica en la vida humana. Sandel defiende que debe haber unos límites y un control ético en acciones como la manipulación genética aplicada a la reproducción humana para mejorar las cualidades físicas o mentales de los futuros hijos a partir de las preferencias de los padres, o como la mejora de capacidades como la memoria, la elección de sexo o de características físicas como la altura o la musculatura. Pues estás posibilidades pueden conducir a casos, como el que refiere el propio Sandel, de dos lesbianas sordas que buscaron esperma de un varón con cinco generaciones de sordos para conseguir su objetivo de tener un hijo sordo como ellas. O a la vulneración de la libertad y la autonomía del hijo al pagar por óvulos o esperma que mejoren sus cualidades respecto a los estándares de excelencia que deseen los padres, llegando al caso extremo, como explica, de la clonación.
Estas técnicas pueden modificar la imperfección pero también la diversidad humana, al favorecer unos rasgos genéticos sobre otros, y evitar las ocasiones en las que la naturaleza sorprende con nuevas habilidades o talentos evolutivos. Además podrían atentar contra la libertad e igualdad al crear una presión social para que algunos padres se sintieran obligados a no dejar atrás a sus hijos. Sandel añade que nos llevaría a un utilitarismo y a una comercialización de la vida humana conduciendo a una sociedad desigual, pues dependería de su poder económico poder realizar o no esas mejoras genéticas.

Un caso de cómo estas cuestiones deberían ser analizadas es, por ejemplo, el de la eugenesia, término que significa «bien nacido». Se trata de un movimiento que surgió en el siglo XIX, como relata Sandel en su libro, que perseguía mejorar la constitución genética de la humanidad. Sus ideas llegaron a Estados Unidos por mediación de Sir Francis Galton, primo de Charles Darwin, y fueron promovidas por Charles Davenport. El proposito era recopilar datos de hospitales, cárceles, etc. para forzar la esterilización obligatoria basada en la genética. Así se podría librar a la sociedad de los genéticamente no aptos. Esto se llevó al extremo con Hitler, admirador de la eugenesia, que la aplicó más allá de la esterilización llegando al genocidio. A partir de ello la vieja eugenesia produjo el rechazo ético unánime, como violación de los derechos humanos.
Tanto en su obra citada como en su conferencia, Sandel no ve diferencia moral entre la finalidad eugenésica y diseñar a los hijos escogiendo cualidades específicas mediante la compra de gametos con los rasgos genéticos escogidos por los padres. A esto lo califica de «nueva eugenesia» de libre mercado, porque podría llevar a una sociedad en la que reducir los valores y la dignidad de las personas a sus características genéticas conduce a la discriminación y a la desigualdad social y económica.
Michael Sandel defiende por encima de esta búsqueda de perfección y modificación humana una mayor comprensión de nuestra naturaleza. La naturaleza humana es diversidad de habilidades, aceptación de uno mismo con sus imperfecciones, libertad de elegir nuestro camino, autenticidad en vez de cumplir con unos estándares predefinidos. Y valorar los dones no merecidos que la vida nos ha dado, porque nos son dados sin mérito ninguno al nacer. En fin, debemos evitar una concepción instrumental y utilitaria del regalo que es la vida humana.
Michael J. Sandel- 'Contra la perfección: la ética en la era de la ingeniería genética'
- Michael J. Sandel, un filósofo contra la perfección - - Alejandra de Argos -
- Detalles
- Escrito por Kilian Lavernia
Jean-Jacques Rousseau siempre gustó de nadar a contracorriente, como un enfant terrible que no se dejaba arrastrar por modas u opiniones, tal vez porque entendió la filosofía como un compromiso existencial más que profesional. Creció acompañado de muchas lecturas en las que “se formó ese espíritu libre y republicano, ese carácter indomable y altivo, incapaz de sufrir el yugo y la servidumbre” (Rousseau, 1997, 34).
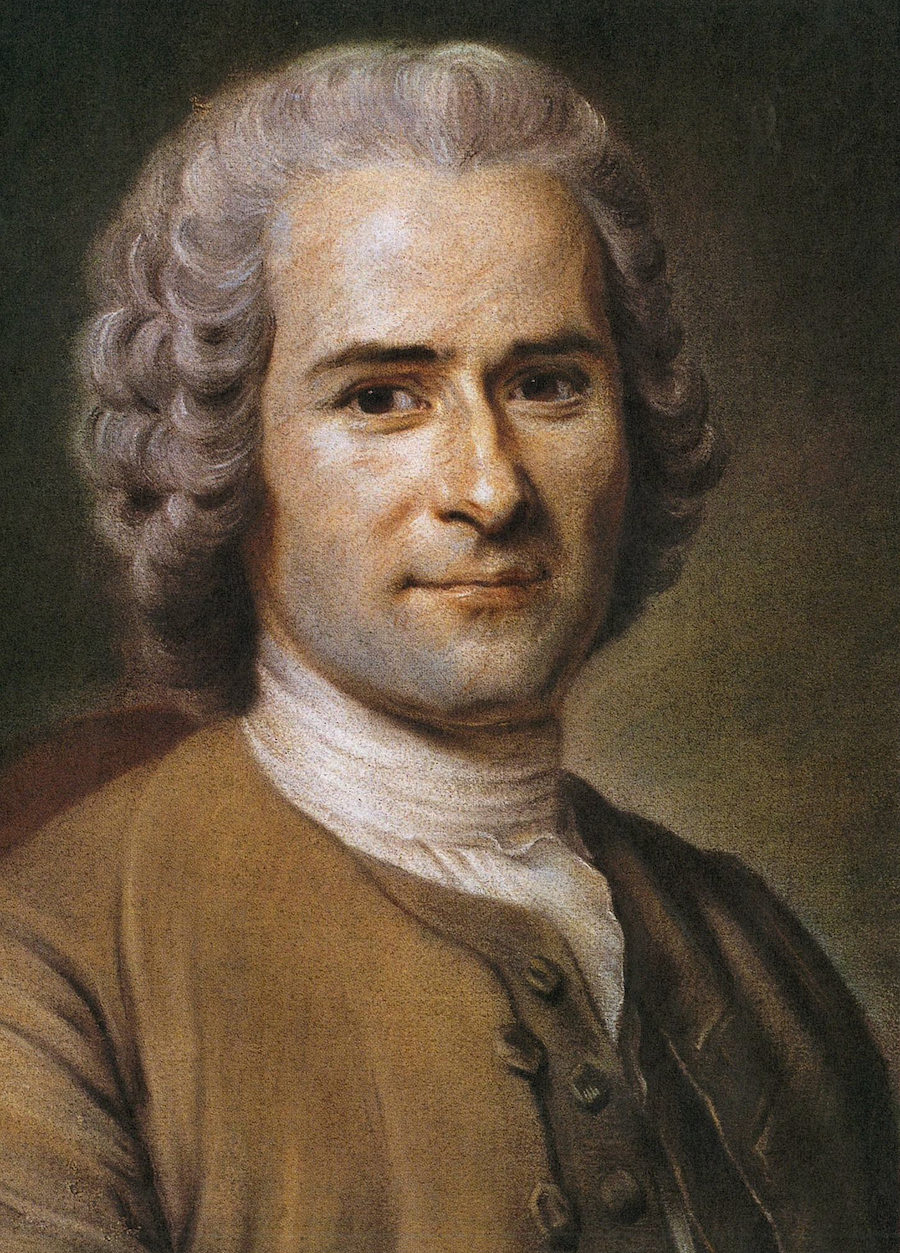
Vida y obra
Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra en 1712, en el seno de una familia humilde de artesanos. Pese a perder a su madre al nacer, su infancia fue feliz, con una educación autodidacta, mayormente informal, acompañado de muchas lecturas en las que “se formó ese espíritu libre y republicano, ese carácter indomable y altivo, incapaz de sufrir el yugo y la servidumbre” (Rousseau, 1997, 34). Su adolescencia y juventud, sin embargo, lo arrojaron lejos de casa, ejerciendo todo género de oficios: de aprendiz de grabador a copista de partituras musicales, pasando por lacayo, secretario o preceptor en familias aristocráticas; así, hasta su llegada a la cosmopolita París, allá por 1742, su vida estuvo marcada por el signo del anonimato y la movilidad geográfica, por la errancia y precariedad.
Asentado en la capital, Rousseau empezó a frecuentar los círculos ilustrados, colaborando como articulista para la flamante Encyclopédie, mientras intentaba sin éxito afianzar su carrera como músico y compositor. Sin embargo, en 1750 saltó a la fama de la noche a la mañana, cuando la Academia de Dijon galardonó con el primer premio su Discurso sobre las ciencias y las artes, obra que suscitó un auténtico revuelo. A ese primer Discours le siguió en 1755 el Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, que ratificó su condición de ensayista y brillante polemista, aunque su polifacética producción se mostró versátil en distintos géneros: desde óperas hasta piezas teatrales, desde textos sobre anotación musical hasta poesía o tratados de economía política, sin olvidar su exitoso estreno en el arte novelístico con Julia, o la nueva Eloísa, de 1761, y desde luego su legado epistolar, público como privado, uno de los más ingentes en la historia del pensamiento.
El año 1762 marcó un punto de inflexión decisivo en la vida y obra rousseaunianas. La simultánea aparición de El contrato social y Emilio, o De la educación desembocó en su condena pública por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas en París y Ginebra. Ese contexto de hostilidad supuso el inicio de una convulsa época marcada por proscripciones y viajes sin rumbo fijo por distintas ciudades europeas. Sintiéndose perseguido y abandonado por sus contemporáneos, sus años finales encontraron un refugio en investigaciones botánicas y por supuesto en sus escritos autobiográficos, un género literario del que puede considerarse su padre moderno: desde sus célebres Confesiones hasta Las ensoñaciones de un paseante solitario, ambas publicadas con carácter póstumo; léanse como escritos de (auto)justificación y exculpación, de fuerte deseo de insularidad, donde estilizó su vida en los márgenes de una soledad tan querida como buscada en la naturaleza. Murió, ya de nuevo en París, en 1778.

Les Charmettes, Chambéry. Residencia de Jean-Jacques Rousseau de 1735 a1736. En la actualidad convertida en museo dedicado a Rousseau.
Un ilustrado crítico de la Ilustración
Rousseau es por supuesto un ilustrado, un hijo del Siglo de las Luces, pero ciertamente un hijo díscolo. Siempre gustó de nadar a contracorriente, como un enfant terrible que no se dejaba arrastrar por modas u opiniones, tal vez también porque entendió la filosofía como un compromiso existencial más que profesional. En la época de las academias doctas, su actitud fue más bien antiacadémica, contestataria, y su poderosa capacidad de irritar a los philosophes, cuya amistad inicial terminaba siempre en sonadas rupturas (Voltaire, Diderot, D’Holbach, etc.), se debió en parte al hecho de verlos como formando parte del mundo que ellos criticaban. Sin duda, su irrupción resultó novedosa para un espacio público burgués en plena configuración, al ejercerse desde un doble papel de observador e implacable acusador de la sociedad: alguien que mira la civilización en que vive y, debajo de su pompa y boato, descubre podredumbre que sin reparos empieza a denunciar con un hechizante estilo de escritura. Como “hombre de letras que hablaba en contra de las letras” (Starobinski, 1983, 261), ya su primera acusación en el Discours de 1750 se dirigió contra quienes, pertrechos de optimismo, confiaban en el imparable poder de la cultura y la función social del conocimiento científico. Así que detrás de su elocuente retórica, la tesis del premiado era nítida: frente a la convicción ilustrada de que la felicidad de la especie humana llegaría con el progreso de las ciencias y de las artes, ninguna de las dos habría contribuido a promover la libertad ni mejorar la moralidad colectiva, sino que velaban la opresión social y la corrupción de las costumbres; ambas, de hecho, deberían empezar a juzgarse no tanto por los placeres que aportan cuanto por las miserias que esconden:
Las ciencias, las letras y las artes […] extienden guirnaldas de flores sobre las cadenas de hierro con que aquellos hombres están cargados, ahogan en ellos el sentimiento de esa libertad originaria para la que parecían haber nacido, les hacen amar su esclavitud y forman lo que se llama pueblos civilizados (Rousseau, 52005, 7).
Con su estilo desafiante, Rousseau atacó un punto ciego que todavía hoy reviste una innegable actualidad: bajo la apariencia de brillantez e ingenio, el aparato cultural de las Lumières semejaba a una inmensa pompa de jabón que escondía hipocresía, egoísmo y vanidad, como un falso decorado engalanado con discursos vacuos y formalismos sin sustancia donde la distancia entre las palabras y las acciones de sus protagonistas no coincidían en absoluto; en los salones parisinos, sin ir más lejos, se podía decir de todo, pero no se creía nada de lo que se decía, y frente a la búsqueda de la verdad o el saber se habrían impuesto valores como el prestigio, el lujo o la opinión de los demás. En suma: además de tender hacia un modelo homogeneizador de la cultura –basta pensar en su crítica al teatro (Rousseau, 1994a)–, la civilización moderna consagraba la divergencia entre el ser y el parecer, una antítesis habitual en la época del Tartufo que Rousseau llevará a un extremo dramático decisivo. “Nadie se atreve ya a aparecer lo que es, y en esta perpetua compulsión, los hombres que forman este rebaño que se llama sociedad, puestos en las mismas circunstancias, harían siempre las mismas cosas” (ibid., 9).
Una primera faceta quedaría así introducida: como áspero crítico de la cultura y de la civilización, Rousseau arriesgó un diagnóstico sobre los males de una sociedad que juzgaba como inauténtica, denunciando la omnipresencia del amor propio (amour propre), “sentimiento relativo, ficticio y nacido dentro de la sociedad, que lleva a cada individuo a hacer más caso de sí que de cualquier otro, que inspira a los hombres todos los males que se infligen mutuamente” (ibid., 235). Al mismo tiempo, sin embargo, quiso buscar también una explicación de cómo y por qué esos vicios, mentiras y miserias habrían llegado a configurarse en la propia condición humana, un enfoque novedoso donde el ginebrino supo problematizar las complejas relaciones entre naturaleza y cultura: pues si el hombre civilizado estaba degenerado, si el velo que cubría su sociedad disimulaba sus genuinos sentimientos naturales, ¿cuál habría el verdadero hombre, si es que lo hubo, y cómo indagar las fuentes de esa desigualdad que seguía perpetuándose?

Rousseau en traje armenio. Pintura al óleo por Allan Ramsay
La cuestión del hombre: sobre el estado de la naturaleza y la desigualdad
En el segundo Discurso, leemos la siguiente declaración de principios: “Es del hombre de quien voy a hablar” (ibid., 117), entre otras cosas porque “el más útil y el menos avanzado de todos los conocimientos humanos me parece ser el del hombre” (ibid., 109). Sin embargo, a propósito de cómo estudiar al hombre, Rousseau fue el primer filósofo que, ejerciendo también de primer etnólogo (Lévi-Strauss), puso el acento en la forma de mirarnos a nosotros mientras lo estudiamos (Rousseau, 2006, 25). Al menos dos vertientes de esta praxis me parecen reseñables.
Por un lado, sabemos que la exigencia de mirarnos de otro modo la práctico consigo mismo, mirando a lo lejos pero hacia adentro, como tenaz observador que hizo de sí mismo su mejor (y más contradictorio) instrumento de observación: todo el arte de introspección ejercido en sus Confesiones, todo el recurso obsesivo a la interioridad y el abandono al sentimiento revelan que, para Rousseau, escribir sobre sí era un acto individual e intransferible vinculado a la conciencia moral, en el sentido de que estudiarse a uno mismo, “por dentro y por debajo de la piel” (Rousseau, 1997, 27), significaba buscar la sinceridad del corazón y detectar sus más mínimas alteraciones. Apenas sorprende que fuera el precursor del Sturm und Drang o el romanticismo: si el sentimiento era la primera modalidad de la existencia humana, mucho antes que la razón, el entendimiento o las ideas, debíamos observar nuestra existencia como un constante encadenamiento de afecciones secretas que nos constituyen, sugiriéndonos el pavoroso vértigo de la diferencia con los otros y con uno mismo, su incomunicación y opacidad siempre acechantes; sin ese compromiso (público) de observación (privada), su vida no habría podido consagrarse a su reiterada búsqueda de la verdad. En este sentido, en la historia de las ideas hay pocos pensadores cuya vida y obra se encuentren tan entrelazadas. Rousseau gustó de enmascararse en sus autobiografías y personajes literarios, trasuntos de sus encrucijadas vitales; y qué duda cabe que lo hizo para justificarse y defenderse, en relatos apologéticos que se mueven entre la autocompasión y el lamento de sí, la impostura y la manía persecutoria. Pero al mismo tiempo articulaban un esconderse para mostrarse mejor: posicionarse frente al ruido y la superficialidad del mundo exterior mediante una escritura que, desde los márgenes de una soledad querida, buscaba un ideal de transparencia enfrentada con la mentira y el egoísmo.
Por otro lado, es bajo la exigencia de mirarnos de otra forma cómo pueden introducirse sus conocidas ideas sobre el estado de la naturaleza y el buen salvaje, herramientas ambas que servirían para examinar los fundamentos de la sociedad y juzgar su presente. Su centralidad es indiscutible, aunque conviene deshacer un equívoco: el état de nature es un “estado que ya no existe, que quizá no ha existido, que probablemente no existirá jamás” (Rousseau, 52005, 111). Como reconstrucción experimental de los orígenes de la humanidad, se sustrae a la investigación empírica: ni remite a un periodo histórico particular (ibid., 120), ni a un paraíso perdido que canta un elogio al primitivismo. Pero siendo impracticable como experiencia científica, sí nos abre a la experiencia filosófica del pensar: como hipótesis para conjeturar la progresiva civilización de la humanidad, ofrece un punto de referencia para que, como viera Kant –su mejor lector–, el hombre “mirase a él desde el puesto en que ahora se encuentra” (2014, 241), determinando los aspectos corrompidos que se habrían introducido en nuestra naturaleza humana, en un arco desde sus orígenes prepolíticos hasta la aparición de la propiedad privada y la desigualdad, pasando por la instituciones del lenguaje o la familia, entre otros muchos dispositivos. Claro que no cabría volver a dicho estado primordial, ni predicar una huida de la civilización a “cuatro patas” (Voltaire); el ginebrino sabe que la sociedad es un hecho irreversible, resultado de la perfectibilidad del ser humano y su especie (Rousseau, 52005, 132), y como ser social dotado de razón estaría capacitado para (re)descubrir un sentimiento moral incluso en la peor de las corrupciones. No hay que dar al hombre por perdido, pues solo en sociedad podríamos convertirnos en seres morales: pesimismo histórico, sí, con briznas de fatalismo, pero siempre compensado por un optimismo antropológico.
A la luz de esta prevención, ¿quién sería ese homme sauvage que habría vivido aislado y en armonía con la naturaleza? Libres e iguales, solitarios y ociosos, los hombres salvajes habrían vivido en sí mismos (ibid., 203), en contacto directo con las cosas, sin necesidad de transformar el mundo para satisfacer sus necesidades: su comunicación sería silenciosa, su lenguaje y sus signos, naturales, como la voz y el gesto, expresión y presencia viva de un sentimiento primigenio. Sin embargo, la flexión decisiva en la descripción rousseauniana es otra, y reviste una dimensión moral: y es que ese hombre salvaje sería bueno por naturaleza –a diferencia de Hobbes, para quien el hombre sería malo por naturaleza–, pero habría sido corrompido por la sociedad. De este modo, el mito milenario del salvaje –que es un mito sobre la imagen y encarnación del Otro, cuya representación iconográfica y expresiones literarias atraviese toda nuestra civilización occidental– es reconstruido moralmente en clave moderna: el buen salvaje de Rousseau sirve para reflejar una alteridad, que somos siempre nosotros, y narrar el mito de un otro que siempre fuimos nosotros; de ahí que articule una narrativa conjetural sobre la caída, que entremezclaría también el imaginario del mito de la Edad de Oro con la cristiana atribución de la responsabilidad del mal a la humanidad, una versión secularizada del pecado original que habría nacido, sin embargo, de las consecuencias de la organización de la sociedad humana. Tales son algunos de los avatares de la “bondad natural”, que emerge como una línea maestra que, como expresó en la famosa carta a Beaumont de noviembre de 1762, daría unidad a todo su pensamiento:
El principio fundamental de toda moral, sobre el cual he razonado en todos mis escritos […] es que el hombre es naturalmente bueno, amante de la justicia y el orden, que no hay perversidad original en el corazón humano y que los primeros impulsos de la naturaleza son siempre rectos (Rousseau, 1994b, 61).
En la evolución que conduce al hombre del estado natural al de civilización habría que distinguir varias etapas, y sin duda una lectura habitual la interpreta como degradación de una suerte de inocencia original perdida en favor de su alienación en las cosas materiales. Habrá quien crea identificar una anticipación de Marx, aunque esta denuncia rousseauniana se articuló, a mi entender, desde su formidable gusto por las paradojas: y es que los progresos materiales de la civilización, las instituciones políticas y la conquista moderna de la libertad no generaban progreso moral, por mucho que el derecho natural proclamase la igualdad natural de todos los hombres; es más, tales progresos continuaban siendo perfectamente compatibles con la explotación del hombre por el hombre, la descomposición de lazos fraternales comunitarios y la generación de nuevas desigualdades insolidarias, o la perpetuación de viejas. Dotado de una enorme sensibilidad, la denuncia de Rousseau siempre fue incómoda porque señalaba desigualdades no tanto físicas o naturales cuanto sociales y económicas, que son siempre desigualdades de naturaleza moral o política, pues depende de una especie de convención que está establecida, o cuando menos autorizada, por el consentimiento de los hombres. Esta última consiste en los diferentes privilegios de los que gozan unos en detrimento de los otros, como el ser más ricos, más honrados, más poderoso que ellos o, incluso, hacerse obedecer (ibid., 118).
¿Absolutismo igualitario, por tanto? No, más bien que “ningún ciudadano sea suficientemente opulento como para comprar a otro, ni ninguno tan pobre como para ser obligado a venderse” (Rousseau, 52017, 58). Así, bajo esta luz, su tratamiento de la propiedad privada, fuente por excelencia de la desigualdad cuya escena originaria ha sido mil veces citada (Rousseau, 52005, 161 s.), adquiere mejores contornos. Más allá de la ignorancia de quienes le atribuyen la abolición de la propiedad privada, su defensa de la propiedad como derecho sagrado sobre el que se asentaba la sociedad política quiso, antes bien, ser compatible con la defensa de la pequeña propiedad del campesino o artesano sobre sus medios de producción; lejos de exigir una nivelación de las condiciones, reclamó que la propiedad permaneciese limitada a las necesidades reales del individuo, de modo que la fundamentación del derecho de propiedad no desembocara en una defensa de la propiedad desigualitaria ilimitada, algo que venía agudizándose en un contexto creciente de proletarización del campesinado francés a mediados de siglo, esto es, la expulsión de sus tierras de una parte de los pequeños propietarios o usufructuarios: entreviendo la transformación que se estaba produciendo en las relaciones sociales con la introducción del sistema capitalista, las relaciones de libertad e independencia que sostenían entre sí productores independientes se habían resquebrajado dejando paso a la servidumbre de nuevas relaciones salariales (ibid., 203).
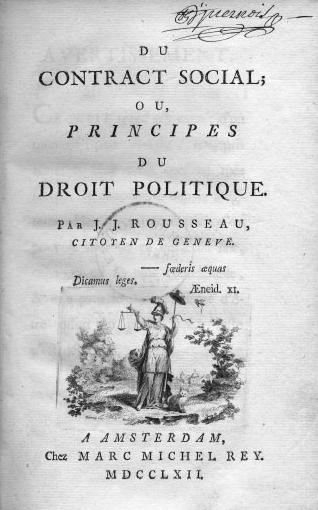
Portada del Contrato Social 1762 por Jean-Jacques Rousseau
La cuestión del ciudadano, o sobre un nuevo pacto de asociación
Aunque la civilización hubiera causado muchos de nuestros males, Rousseau entendía que solo devenimos hombres tras hacernos ciudadanos; de hecho, por mucho que el Estado moderno sea un momento más dentro del proceso de decadencia moral que se habría desencadenado cuando estos comenzaron a alejarse de su estado natural, renunciar hoy a su libertad “equivale a renunciar a su cualidad de hombre, a los derechos de la humanidad e incluso a sus deberes” (52017, 10). Por consiguiente, al tomarse en serio la idea de que el hombre que no goza de una libertad completa no es un hombre, la filosofía rousseauniana se torna inevitablemente política: debemos buscar los fundamentos generales del buen gobierno, saber qué regímenes pueden construirse sobre bases legítimas y, sobre todo, pactar entre todos algún principio de la autoridad civil fundadora de derecho político, sin que por ello dejemos de ser lo que somos. Esta es, claro está, la pesquisa iniciada en El contrato social:
Quiero averiguar si en el orden civil puede haber alguna regla de administración legítima y segura, tomando a los hombres como son y a las leyes como pueden ser [...]. Un Estado así diseñado podría poner un límite a las guerras e injusticias, pero también evitaría el desgarramiento del hombre, el alejamiento de su naturaleza originaria (ibid., 3).
Por todos es sabido que Rousseau ha pasado a la historia como uno de los pensadores por excelencia de la teoría democrática moderna, en particular de la teoría republicana de la democracia, no exento de dificultades interpretativas, polémicas y claroscuros en su recepción. Hoy, que por descuido o indolencia damos por hecho nuestras democracias, tendemos a no apreciar bien lo explosiva que fue su defensa como única forma de Estado legítima que podría no tanto instaurar una sociedad rigurosamente igualitaria cuanto reducir las desigualdades y corregir las injusticias sociales, revelándose fiel heredero de la tradición política republicana y su modelo de ciudadanía, cuya prioridad era garantizar la libertad civil de los hombres. Pero el ginebrino no se llamaba a engaño: “El hombre ha nacido libre y en todas partes se encuentra encadenado. […] ¿De qué manera se ha producido este cambio? Lo ignoro. ¿Qué puede hacerlo legítimo? Creo poder resolver esta cuestión” (ibid., 4). Así, la resolución de ese problema consistió en (re)plantearse la pregunta misma por el pacto que haría posible el bienestar de una sociedad desde un orden justo y legitimado por el pueblo como depositario de la soberanía. He aquí el dilema:
Hay que encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda la fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado, y gracias a la cual cada uno, en unión de todos los demás, solamente se obedezca a sí mismo y quede tan libre como antes (ibid., 16).
Refundar la teoría del contrato social exigió originalidad, e incluso manteniéndose en el ámbito del derecho natural debía sortear las fórmulas más consagradas del contractualismo moderno: ni pacto de sumisión, donde se alienaba la libertad en aras de la seguridad (Hobbes, Grocio), ni doble contrato de asociación civil seguido por otro de sumisión política (Pufendorf), pues ambas modalidades dependían de la garantía de un soberano externo cuyos límites podían ser tan abstractos como ineficaces. Por tanto, la firma debía replantearse como un único contrato de asociación simultáneamente civil y política, de carácter normativo y procedimental, a través del cual se crease la comunidad cívico-política según las exigencias de libertad e igualdad. Ese sería el lugar de la voluntad general (volonté générale): cada uno (como singular) se daría a todos los otros (como comunidad) mediante una alienación sin reservas de sus derechos y deberes, de sus bienes y poder y, a su vez, como miembros de la comunidad recibiríamos a todos los otros (como singulares) en las mismas condiciones, de modo que la reciprocidad y la igualdad fueran la garantía de la libertad.
De nuevo, conviene deshacer algunos equívocos, pese a la complejidad del concepto. Pues lejos de ser una sumatoria de voluntades particulares (volonté de tous), la voluntad general superaría las disputas entre arbitrios individuales de la mano de una autoridad superior e inapelable (ibid., 17). De unirse así, señala Rousseau, los hombres formarían una persona pública llamada soberano, y serían libres porque obedecerían, no a un hombre, sino a la ley que ellos mismos se han prescrito y que define sus derechos al mismo tiempo que sus deberes (ibid,, 35), es decir, reconocerían la autoridad de la razón para unirse por una ley común en un mismo cuerpo político, ya que la ley que obedecen nacería de ellos mismos. La soberanía, por consiguiente, entendida como principio de legitimidad del poder radicado en el pueblo, no sería “sino el ejercicio de la voluntad general” (ibid., 27), y de ella emanaría el poder soberano, poder político que sería inalienable, indivisible y absoluto; de ahí también que, lejos de pensar en términos de poder representativo y delegado (ibid., 108), el pueblo deba obligatoriamente legislar por sí mismo y aprobar las leyes mediante votación en asambleas públicas deliberativas, de carácter periódico y en condiciones de equidad y libertad reales, siendo el gobierno un simple comisionado, encargado de la ejecución de sus mandatos, obligado a rendir cuentas y pudiendo ser destituido en cualquier momento.
Se ha dicho que el modelo político propuesto en El contrato social se inspira en el Conseil Géneral de Ginebra o en los antiguos cantones suizos, donde se practicaba una democracia directa; Ginebra idealizada de juventud, cabría puntualizar, y revestida de las admiradas instituciones y virtudes de las repúblicas de la Antigüedad. Pero difícilmente quepa ver en la propuesta rousseauniana solo una simple utopía, tal como se desprende de su menos conocido Proyecto de Constitución para Córcega (1765) y sus Consideraciones sobre el gobierno de Polonia (1771), donde los principios del Contrato se fundieron con reflexiones y programas políticos concretos: desde la reivindicación de un gobierno democrático a la igualdad de derechos; desde el respeto a las costumbres tradicionales a la defensa de un patriotismo cívico; desde la defensa de la propiedad privada a la (quimérica) autarquía económica vía limitación de las ganancias individuales o del comercio exterior; desde la defensa democrática del pluralismo religioso, basado en las piedras angulares de la tolerancia y libertad de conciencia, hasta la propuesta de una religión civil, laica y utilitaria, una profesión de fe que coadyuvaría a cimentar la cohesión interna de los ciudadanos.
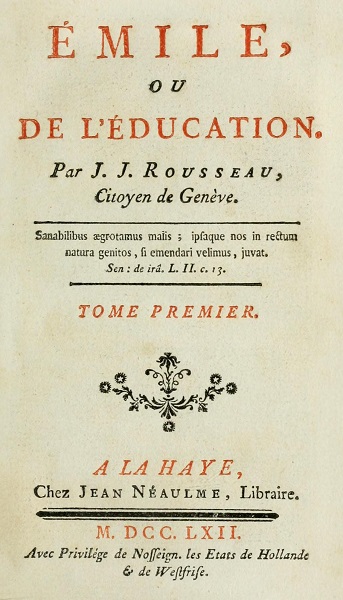
Portada de la primera edición de Emilio, o De la educación.
La educación también es política
Entre la naturaleza perdida, a la que no podemos volver, y la sociedad actual, sede de los males y desigualdades de nuestra civilización, surge la necesaria experiencia social de la educación, pilar del pensamiento rousseauniano recogido en Emilio y Julia, o la nueva Eloísa, novela elegíaca que imagina la idílica educación de una pequeña sociedad de almas bellas, universo diáfano cuyos personajes logran comunicarse sin (aparentes) obstáculos. Es cierto que, antes de saltar a la fama, Rousseau se había dedicado a la enseñanza como medio de subsistencia: había enseñado música y trabajado como preceptor, y se había interesado, como muchos de sus coetáneos, por cuestiones referentes a la enseñanza precursora de la pedagogía activa. No debiera sorprender: la educación fue un campo de batalla decisivo de la Ilustración, pero en Rousseau solo eclosionó como problema político y moral de primerísimo orden a partir de su comprensión del estado de la naturaleza y el hombre natural.
Habrá quien crea que su respuesta a esta cuestión parezca ingenua: el fin de la educación debe ser aprender a vivir. ¿Y cómo se aprende a vivir? Tomando a la naturaleza como maestra, aprendiendo de ella: “Observad la naturaleza y seguid la ruta que os marca” (Rousseau, 1990, 49). Exhortación por tanto a ejercitar las facultades que la naturaleza –que no conoce el mal ni desorden– nos ha otorgado, para alcanzar la plena autonomía individual, algo que desde luego no se logra en la soledad de los bosques sino actuando según los mandatos de los que el individuo mismo, en tanto que ciudadano, es responsable. En todo momento, Rousseau quiso construir un sujeto de juicio independiente capaz de admitir la necesidad de las cosas, pero no la arbitrariedad de los hombres: pues el mal, cierto, existe, y en parte remite a un problema de constitución social y desigualdad económica. Pero no solo se resuelve con buenas leyes, sino que requiere una transformación profunda de la sociedad, un reencontrarse con la naturaleza en la sociedad –o a pesar de ella– hallando la primera naturaleza del hombre en uno mismo:
Pero considerad, primero, que, al pretender formar al hombre de la naturaleza, no se trata por ello de hacerle un salvaje y relegarlo al fondo de los bosques, sino que, encerrado en el torbellino social, basta con que no dejemos que lo arrastren ni las pasiones ni las opiniones de los hombres; basta con que vea por sus ojos, con que sienta por su corazón, con que ninguna autoridad lo gobierne, salvo la de su propia razón (ibid., 342).
Desde esta perspectiva, tal vez entendamos mejor por qué el método educativo expuesto en Emilio, obra a caballo entre la novela, el tratado pedagógico y el ensayo, pone el énfasis en la libertad del niño para desarrollarse: “[C]onceder a los niños más libertad verdadera y menos dominio, dejarles más obrar por ellos mismos y exigir menos de otro” (ibid., 79). Ahora bien, con los métodos imperantes, ¿cómo defender y garantizar la libertad como valor supremo de la educación? Desde luego no a través de la imposición o la instrucción, ni a través de principios como la emulación o la reproducción, pues con ellos se perpetuarían normas o conductas humanas preexistentes. Su joven protagonista, Emilio, es un laboratorio para experimentar la educación de los hombres –más que las mujeres, pues el personaje de Sofía no hará su aparición hasta el libro quinto, y su circunscripción a la esfera doméstica de docilidad, modestia y pudor resultan criticables por su determinismo natural– y evitar los peligros prematuros de la educación positiva, “que tiende a formar el espíritu antes de tiempo y a dar a conocer al niño deberes de hombre” (Rousseau, 1994b, 88), como escribió en la citada carta a Beaumont. En su lugar, se defiende una educación negativa tendente a perfeccionar “los instrumentos de nuestros conocimientos, antes de darnos conocimientos” (ibid.), entendiendo por negativa aquella educación que “prepare para el conocimiento protegiéndole del error” (Shklar, 1985, 148), algo que se ejercería a través de la figura del tutor, sutil mediador en el aprendizaje de la naturaleza; se trataría de cultivar el máximo de sus capacidades naturales, físicas y mentales, al tiempo que se minimiza o retrasa en él el desarrollo de las debilidades propias de la sociedad.
Es imposible recoger aquí todos los matices y aspectos decisivos del giro copernicano impreso por Rousseau en materia educativa, pero de su indiscutible legado, de su rica recepción, hay al menos uno que merece destacarse a modo de reflexión final. Pues, en efecto, Rousseau insistió como pocos que pretender educar a un niño desde la razón, acaso para proporcionarle virtudes o conocer la verdad, sería tanto como empezar por el final, “querer hacer de la obra el instrumento (Rousseau, 1990, 107). La razón no es innata, y en todo caso emergerá de ese cultivo de los sentidos: pues el niño no es un adulto pequeño cuya mente en blanco permite la simple impresión externa de ideas sobre el mundo y la sociedad. Antes bien, representa una realidad radicalmente autónoma, distinta de aquella otra en la que habrá de convertirse, por eso el proceso educativo debe tomar en consideración no solo las materias prácticas frente a las teóricas y abstractas, sino sobre todo la edad del alumno y las particularidades de cada etapa vital en el momento de determinar los contenidos didácticos: cuatro etapas (edad de la naturaleza, de la fuerza, de la razón y las pasiones, del matrimonio y la sabiduría), que corresponderían con las dos fases en que, como sujeto adulto, el sujeto se relacionará con las instituciones de la familia y el Estado: la educación doméstica y la cívica, la primera como ser particular, la segunda, como sujeto en tanto que miembro de la sociedad.
Rousseau - Voluntad General y Contrato Social
Bibliografía
Cottret, M. y B. (2005). Jean-Jacques Rousseau en son temps, París: Perrin.
Kant, I. (2014). Antropología en sentido pragmático, edición bilingüe y traducción de D. M. Granja, G. Leyva y P. Storand, México: FCE.
Rousseau, J.-J.
— (1990). Emilio, o De la educación, prólogo, traducción y notas de M. Armiño, Madrid: Alianza.
— (1994a). Carta a D’Alembert, estudio preliminar de J. Rubio Carracedo, traducción y notas de Q. Calle Carabias, Madrid: Tecnos.
— (1994b). Escritos polémicos, edición de J. Rubio Carracedo, Madrid: Tecnos.
— (1997). Confesiones, traducción, prólogo y notas de M. Armiño, Madrid: Alianza.
— (52005). Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y otros escritos, estudio preliminar, traducción y notas de A. Pintor Ramos, Madrid: Tecnos.
— (2006). Ensayo sobre el origen de las lenguas, traducción de A. Castañedo, México: FCE.
— (2016). Ensoñaciones de un paseante solitario y otros fragmentos autobiográficos, edición de R. R. Aramayo, Madrid: Plaza y Valdés.
— (52017). El contrato social o Principios de derecho político, estudio preliminar y traducción de Mª. J. Villaverde, Madrid: Tecnos.
Shklar, J. (1985). Men and Citizens. A Study of Rousseau’s Social Theory, Cambridge: Cambridge UP.
Starobinski, J. (1983). Jean-Jacques Rousseau. La transparencia y el obstáculo, Madrid: Taurus.
Trousson, J. (1995). Jean-Jacques Rousseau. Gracia y desgracia de una conciencia, Madrid: Alianza.
- Jean-Jacques Rousseau: Biografía, Pensamiento y Obras - - Alejandra de Argos -
- Detalles
- Escrito por Iker Martínez Fernández
Tomás de Aquino enseñó en varias universidades (París, Nápoles o Viterbo, entre otras) y fue un profundísimo conocedor de la filosofía aristotélica. Pero estos hechos, más que convertirle en paradigma de la filosofía escolástica muestran tan solo que el de Aquino fue un hijo de su tiempo. Si Tomás tiene interés para la filosofía más allá del hecho de que su pensamiento pueda contextualizarse en un periodo histórico determinado, es porque presenta una filosofía extraordinariamente potente y original.

Santo Tomás de Aquino por Antonio del Castillo Saavedra
Introducción
En la actualidad estudiamos la historia de la filosofía como una materia ordenada por autores y escuelas sin tener demasiado en cuenta que nuestras clasificaciones representan, por sí mismas, una interpretación de los distintos pensamientos filosóficos. El hecho de que Platón, padre y maestro de filósofos, fundara la Academia, un espacio de enseñanza y de convivencia basado en principios filosóficos, puede haber influido en esta visión quizá un tanto institucional de la filosofía occidental. Sin embargo, muchos de los filósofos cuyas obras podemos hoy adscribir a una u otra escuela o a uno u otro movimiento filosófico no se concibieron a sí mismos como sus representantes o valedores; más bien han sido sus obras las que nos han permitido ejemplificar la forma de filosofar de un determinado momento histórico.
Quizá el ejemplo más claro de lo anterior sea la consideración de Tomás de Aquino como paradigma del pensamiento escolástico. Como su propio nombre indica, la Escolástica fue un método de pensar filosóficamente vinculado fundamentalmente a las universidades y cultivado bajo la dirección de un maestro (scholasticus). Consistía en interpretar las Sagradas Escrituras mediante los instrumentos proporcionados por los distintos saberes humanos: la gramática, la dialéctica o la filosofía. De esta manera la exégesis bíblica se sometía a esquemas racionales amplios que iban más allá del mero comentario literal o simbólico. La recuperación en las universidades medievales del pensamiento aristotélico durante los siglos VII al XII, primero a través de las traducciones al latín de Boecio y, posteriormente, de la totalidad del Organon, recibió una creciente atención durante el siglo XIII gracias al enorme trabajo de conservación y comentario de los eruditos árabes. Es en esta época cuando se van a consolidar los grandes centros de estudio universitario en París, Oxford o Salamanca. El estudio de las obras de Aristóteles tuvo tanto éxito en el ámbito universitario durante el siglo XIII que prácticamente desplazó la atención por los demás autores clásicos.
Tomás de Aquino enseñó en varias universidades (París, Nápoles o Viterbo, entre otras) y fue un profundísimo conocedor de la filosofía aristotélica. Pero estos hechos, más que convertirle en paradigma de la filosofía escolástica muestran tan solo que el de Aquino fue un hijo de su tiempo. Si Tomás tiene interés para la filosofía más allá del hecho de que su pensamiento pueda contextualizarse en un periodo histórico determinado, es porque presenta una filosofía extraordinariamente potente y original. Como ha afirmado uno de sus más importantes estudiosos en el siglo XX, Étiene Gilson:
Se mantiene entonces que si santo Tomás hubiera querido tener una filosofía […] como las de los filósofos antiguos, habría escogido la de Aristóteles. No hay nada que objetar a este punto salvo que, si santo Tomás lo hubiera hecho, habría sido solo un aristotélico más; no tendríamos filosofía tomista. Es una satisfacción para nosotros que santo Tomás haya hecho algo completamente distinto
(Gilson, 2009, 27-28).
Que el tomismo se haya convertido en una de las cumbres -quizá la más alta- de la filosofía escolástica y cristiana es distinta cuestión, fruto de contingencias históricas que aquí no podemos tratar debidamente, pero que, en todo caso, se desarrollaron de manera independiente a los objetivos y anhelos del Tomás filósofo. Y es sobre el filósofo sobre el que tratarán las siguientes líneas.

Tomás de Aquino según Sandro Botticelli.
Vida y contexto de la filosofía de Tomás de Aquino
Tomás de Aquino nació en Roccasecca, cerca de Nápoles, a finales de 1224 o principios de 1225. Era hijo de Landolfo, conde de Aquino, y, como era habitual en aquella época, a los cinco años fue internado en la abadía de Monte Cassino, donde hizo sus primeros estudios hasta que Federico II expulsó a los monjes en 1239. Tras una breve estancia con su familia, comenzó sus estudios en la universidad de Nápoles. Allí entró en contacto con un convento de frailes dominicos cuyo estilo de vida lo cautivó. Ingresó en la orden en 1244. Esta decisión produjo una fuerte oposición en su familia, que deseaba para el joven novicio una brillante carrera eclesiástica en Monte Cassino. Temerosos de que el estudio perjudicase tal objetivo, sus hermanos lo raptaron y lo encerraron casi dos años, primero en una de las torres del castillo del Monte San-Giovanni Campano, propiedad de la familia, y, posteriormente, en Roccasecca. Durante todo este tiempo sus hermanas trataron de persuadirlo de las consecuencias negativas de su decisión, pero el aislamiento produjo el efecto contrario. Tomás aprovechó aquel tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras, las Sentencias de Pedro Lombardo y algunos textos aristotélicos. Finalmente, consiguió escapar en una gran canasta e ingresó definitivamente en la orden de los dominicos.
Entre 1245 y 1248 estudió en la universidad de París. Este último año viajó a Colonia con su maestro, Alberto Magno, quien se disponía a fundar un Studium Generale de la orden de predicadores. Tras una estancia de cuatro años con Alberto, continuó sus estudios en París, lugar donde recibió, en 1256, la licencia para enseñar en la Facultad de Teología. Tras un breve periodo como docente en aquella universidad, regresó a Italia como magister. En 1268, de nuevo en París, participó de las controversias averroístas hasta su regreso a Nápoles en 1272. Murió en 1274 en el convento cisterciense de Fossanuova, entre Nápoles y Roma, de camino hacia Lyon, donde el papa Gregorio X lo había convocado para participar en el concilio. La vida de Tomás de Aquino es, pues, la de un estudioso y docente al servicio de distintas universidades europeas en un momento histórico en el que la doctrina cristiana y la filosofía clásica grecorromana convergen de una manera extraordinaria y única generando frutos intelectuales de los que el pensamiento europeo actual continúa siendo heredero.
La obra de Tomás de Aquino ha sido tradicionalmente objeto de prejuicios infundados: por un lado, el historicismo y el positivismo del siglo XIX minusvaloraron su importancia intelectual por considerarla una forma de filosofar sometida a los principios de la religión católica. Por su parte, los defensores de la pureza de la fe la han despachado como fruto de la arrogancia intelectual de su autor. A los primeros cabría contestar que la sutileza metodológica, el carácter sistemático y la capacidad analítica de Tomás guardan una relación muy estrecha con la dialéctica platónica y, en general, con la actitud filosófica. A los segundos, que esta perspectiva nunca es en nuestro filósofo ajena a la espiritualidad ni su adopción es presentada por él como un condicionamiento esencial para la salvación. Para comprender mejor este importante aspecto conviene comenzar por exponer cómo concibe Tomás la relación que entre razón y fe.
Razón y fe: los principios fundamentales de todo saber
La relación entre la fe y la razón fue uno de los grandes temas de la filosofía en la época del de Aquino. Ya en el siglo XI asistimos a una disputa entre los llamados «dialécticos», que otorgaban la primacía de la investigación de la verdad a la lógica aristotélica y al arte de la discusión racional a partir de argumentos contrapuestos, y los «antidialécticos», que anteponían la fe como mecanismo primordial de acceso a la verdad minimizando el papel de la razón. Anselmo de Canterbury trató de hallar un equilibrio entre ambas posiciones: por un lado, concedía primacía a la fe bajo el principio credo ut intelligam (creo para entender); por otro, admitía que la inteligencia podía aducir “razones necesarias” para demostrar los misterios de la fe. El debate adquirió una enorme complejidad y dividió a muchas órdenes religiosas del ámbito de la cristiandad.
Para Tomás, la teología era un saber que procedía, como cualquier otro, a partir de principios evidentes que no era preciso demostrar (axiomas) y que actuaban como fundamento de toda demostración posterior. Ahora bien, a diferencia del resto de los saberes, los principios de la teología son evidentes por sí mismos, pero solo para Dios, no así para el ser humano. Son artículos de fe, por lo que la adquisición del conocimiento teológico presupone en el estudioso la fe en Dios. Esto no significa que los principios filosóficos y la autoridad de los filósofos sean inútiles, sino que funcionan como «argumentos extraños y probables» que acompañan y clarifican los «propios y decisivos» que encontramos en las Sagradas Escrituras. De manera que el paso dado por Tomás, decisivo, consiste en establecer un equilibrio entre razón y fe concediendo a la razón natural una aportación relevante al servicio de la fe.
Razón y fe son para Tomás dos formas de conocimiento autónomas. Esto no significa que cada una de ellas sea portadora de un tipo distinto de verdad. La verdad es una sola y, en consecuencia, las verdades de razón y las de fe no pueden ser contradictorias. La diferencia entre ambas se encuentra únicamente en la fuente de acceso a las mismas: las verdades naturales se alcanzan por medio de la razón, y las verdades reveladas solo pueden conocerse a través de las Escrituras. Junto a estas áreas de conocimiento, nos encontramos con un espacio de confluencia formado por verdades que nos han sido dadas por revelación, pero que podemos alcanzar a través de la razón. Son los llamados por Tomás «preámbulos de la fe», que solo pueden ser conocidos por los humanos y no sin errores y dudas.
Entre las verdades naturales Tomás incluye la existencia y la unidad de Dios, mientras que son verdades de fe, por ejemplo, la trinidad divina. Más importante aún es la consideración como preámbulo de fe de tres cuestiones con gran tradición en la filosofía clásica y en las que esta va a adquirir una importancia fundamental para esta teología natural tomista guiada por la razón: la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y la creación del mundo ex nihilo (de la nada).
Ente y esencia: la distinción real entre esencia y existencia
Para explicar la naturaleza de las cosas que percibimos a través de los sentidos, Tomás se sirvió de Aristóteles y, en concreto, de su teoría hilemórfica, la cual modificó convenientemente para adaptarla a las Sagradas Escrituras. Aristóteles había afirmado que las cosas o sustancias son un compuesto de materia y de forma. La materia es aquello de lo que se componen (de una estatua, el bronce o el mármol; de la mesa, la madera) y la forma es aquello que hace que la cosa pueda identificarse como tal (la forma estatua, la forma mesa, la forma silla, etc.). La materia y la forma se encuentran en relación de potencia-acto: la materia bronce puede considerarse una estatua solo en potencia, pero no alcanza el “ser” estatua -y, por tanto, no se convertirá en sustancia- hasta que el escultor no le dé la forma específica de estatua. De ahí que para Aristóteles la materia fuese secundaria e incompleta, siempre en busca de una forma para poder existir (esto es, ser en acto). La materia aislada de la forma (o materia primera) es, por tanto, indefinible: mera potencia en la medida que, por sí sola, no tiene entidad.
En su obra de juventud, El ente y la esencia, Tomás adopta el anterior esquema aristotélico, pero introduce un tercer elemento para explicar el mundo: el par esencia-existencia, que modifica el sentido que Aristóteles había querido dar a la explicación de las sustancias. La esencia de los seres corpóreos estaría formada no solo por la forma, sino el compuesto materia-forma. Ahora bien, para que una esencia forme parte del mundo es necesario que se le pueda atribuir una característica adicional: la existencia. La existencia está con la esencia en una relación de potencia-acto. Dicho en otras palabras: las sustancias corpóreas que percibimos a través de los sentidos poseen una esencia, que es una combinación de materia y forma, pero, para realizarse, requieren que alguien les conceda existencia, que alguien las cree. La existencia es, en consecuencia, el acto por el cual la esencia es.
La diferencia es nítida: para Aristóteles, las sustancias ya están ahí, en el mundo, y podemos percibirlas a través de los sentidos. Volviendo al ejemplo anterior: la estatua es un compuesto de materia y forma, siendo la forma el elemento primordial que permite que el bronce en potencia pueda «actualizarse», gracias al trabajo del escultor, en la forma estatua. Para Tomás, sin embargo, la estatua es un compuesto de materia y forma al que llamamos esencia, sí, pero solo podemos conocer la esencia de la estatua (solo podemos, en definitiva, definirla) cuando alguien actualiza esa posibilidad a través de su creación. Como puede observarse, Tomás no se queda en la mera descripción de las sustancias, sino que trata de explicar por qué esas sustancias se dan en el mundo (existen) y podemos conocerlas. Por lo tanto, a diferencia de Aristóteles, Tomás no está hablando aquí del escultor que modela una escultura concreta, sino de una suerte de primer escultor que crea el paradigma estatua y que, en consecuencia, permite que todos los humanos podamos identificar que algo es una estatua y no otra cosa.
En la filosofía tomista ese escultor es Dios. Pero el fin último de la teoría no es tan solo demostrar que el dios cristiano es un dios creador, sino, más bien, que las esencias (recuérdese: las sustancias corpóreas compuestas de materia y forma) son contingentes, no existen por necesidad. Su existencia es consecuencia de un acto libre de la divinidad. La distinción esencia-existencia es, por tanto, fundamental en el pensamiento tomista, pues permite establecer la contingencia y creación del mundo por Dios. Frente a las filosofías de Platón y Aristóteles, en las que el elemento fundamental del ser se ponía del lado de la forma, para Tomás es la existencia la que adquiere un papel central. Las cosas, todas ellas criaturas de Dios, poseen existencia en la medida en que Dios se la concede; la esencia de este, sin embargo, consiste en existir.
Para explicar la compleja relación entre Dios y el mundo, Tomás va a hacer uso del principio platónico de la participación: el mundo participa de la divinidad en distintos grados de semejanza. Es precisamente esta semejanza la que nos permite conocer, aunque de manera ciertamente precaria, algunos rasgos de Dios. Pero antes de abordar esta cuestión, es necesario preguntarse por la posibilidad de demostrar racionalmente su existencia, lo que nos obliga a adentrarnos en la teología tomista.

Santo Tomás de Aquino de José Risueño (Museo del Prado)
La teología natural tomista
Cuando nos referimos a sistema teológico en un ensayo sobre la filosofía tomista estamos aludiendo a la teología natural, no a la teología revelada. A diferencia de esta última, la teología natural, aunque se encuentra también dirigida por la fe, consiste en una investigación fundamentalmente racional. La precisión es relevante si tenemos en cuenta que la demostración de la existencia de Dios es un preámbulo de fe y, en consecuencia, accesible a la razón, pero por este motivo sus demostraciones no pueden ser concluyentes, sino tan solo probables y verosímiles. La teología natural tomista se divide en teología existencial, dedicada a demostrar la existencia de Dios, y teología esencial, cuya función es la atribución a Dios de los predicados que más le convienen.
Quizá sea la teología existencial la parte más conocida del pensamiento de Tomás. Las vías para demostrar la existencia de Dios, que encontramos en su obra más importante, la Suma de Teología, fueron irrefutables durante siglos. Solo Kant, a finales del siglo XVIII, zanjó la cuestión decretando la imposibilidad de una demostración racional a este respecto. Pero aún hoy, aunque sean tomadas como mero ejercicio de la razón, merecen nuestra atención por su interés filosófico.
Tomás considera que la existencia de Dios puede demostrarse solo a posteriori, esto es, a partir de los datos que obtenemos de los sentidos. La demostración a priori, también conocida como argumento ontológico, formulado por san Anselmo, no resulta convincente. Presente ya en la filosofía grecorromana en diversas variantes, este célebre argumento afirma que la prueba de la existencia de Dios se encuentra en que todos los humanos son capaces de concebir un ser mayor que el cual no cabe pensar nada. Pero, para Tomás, el hecho de que este ser pueda pensarse, no significa que deba existir de facto fuera de nuestra mente. Por ello, y dado que todo nuestro conocimiento procede de los sentidos, la existencia de Dios únicamente puede demostrarse a partir de sus criaturas.
Las vías para la demostración a posteriori son cinco y poseen siempre el mismo esquema:
- Parten de los hechos sensibles.
- Suponen la imposibilidad de un proceso infinito en la serie de causas.
- Se basan en el principio de causalidad.
- El término siempre es el mismo: la causa primera existe y es Dios.
La primera vía es la del movimiento, que nuestro autor prioriza sobre las demás y denomina argumento manifestior. El esquema argumentativo había sido utilizado ya por Aristóteles, Maimónides o Alejandro Magno, y concebía el movimiento en sentido aristotélico, esto es, como paso de la potencia al acto. Por lo tanto, no ha de entenderse aquí movimiento únicamente como desplazamiento local, sino como el proceso por el cual una cosa alcanza, digamos, su plenitud (por ejemplo: una semilla se convierte en árbol). Veámoslo en palabras de Tomás:
La primera y más clara es la que se deduce del movimiento. Pues es cierto, y lo perciben los sentidos, que en este mundo hay movimiento. Y todo lo que se mueve es movido por otro. De hecho, nada se mueve a no ser que, en cuanto potencia, esté orientado a aquello por lo que se mueve. Por su parte, quien mueve está en acto. Pues mover no es más que pasar de la potencia al acto. La potencia no puede pasar a acto más que por quien está en acto. Ejemplo: el fuego, en acto caliente, hace que la madera, en potencia caliente, pase a caliente en acto. De este modo la mueve y cambia. Pero no es posible que una cosa sea lo mismo, simultáneamente, en potencia y en acto; solo lo puede ser respecto a algo distinto. Ejemplo: lo que es caliente en acto, no puede ser al mismo tiempo caliente en potencia, pero sí puede ser en potencia frío. Igualmente, es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí mismo. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro. Pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro, y este por otro. Este proceder no se puede llevar indefinidamente, porque no se llegaría al primero que mueve, y así no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Ejemplo: un bastón no mueve nada si no es movido por la mano. Por lo tanto, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. En este, todos reconocen a Dios.
El argumento es tan sencillo como contundente: dado que (1) una cosa no puede actualizarse desde su estado de potencia sin que algo que ya se encuentre en acto le obligue a dar ese paso; que (2) todo lo que se mueve es movido por otro; y que (3) una serie infinita de movientes es imposible, entonces ha de existir un primer motor, esto es, un motor no movido por otro.
La segunda ha sido llamada la vía de la causa eficiente o del ser creador, que nuestro autor toma de Aristóteles y que ya había sido utilizada por Avicena. El argumento consiste en afirmar que nada puede ser causa de sí mismo porque, para serlo, tendría que haber existido antes de sí mismo. Como es imposible proceder ad infinitum en la serie de causas eficientes o creadores, debe haber una primera causa a la que llamamos Dios.
La tercera vía es la de la necesidad, utilizada ya por Maimónides y, de nuevo, tomada realmente de Avicena. Está basada en el hecho de que los seres que percibimos por los sentidos son contingentes (nacen y mueren y, por tanto, pueden ser o no ser). Al final de la cadena de seres creadores contingentes debe existir un ser necesario, causa de que los seres contingentes lleguen a existir. Este ser es Dios. Se trata, en realidad, de postular una razón suficiente para la existencia del mundo.
Como ha señalado Copleston (1983: 334), cuando Tomás afirma que una serie infinita es imposible no parece tener en mente un esquema temporal. Lo que Tomás niega es la posibilidad de una serie infinita en el orden de las causas actualmente dependientes. ¿Qué significa esto? Supongamos que el mundo hubiera sido creado desde la eternidad. Habría entonces una serie histórica infinita, pero la serie entera constaría de seres movidos por otro (vía 1), causados por otro (vía 2) o contingentes (vía 3), ya que el hecho de no haber principio no resuelve el problema de la primera causa del movimiento, del primer creador o del existente por necesidad. Lo que Tomás niega es la posibilidad de una serie infinita en el orden ontológico de dependencia. Dicho de otra forma: en el inicio, digamos, de la cadena, debe existir un ser cualitativamente (u ontológicamente) distinto al resto de los existentes que actúe como el origen de todo.
La cuarta vía toma como punto de partida los grados de perfección de las cosas que percibimos a través de los sentidos. Este hecho nos permite formular juicios comparativos con la siguiente forma: «x es más bello que y» o «a es más justo que b». Dado que es imposible una serie infinita de comparaciones sin que exista un óptimo que actúe como paradigma absoluto, este óptimo ha de existir y lo conocemos con el nombre de Dios. Se trata de un argumento de origen platónico y supone la idea de la participación a la que antes he hecho referencia: las criaturas participan en distintos grados de la perfección divina como las cosas del mundo sensible platónico participan de las Ideas.
La quinta y última vía para demostrar la existencia de Dios parte del orden del mundo. Muchas cosas inanimadas o seres inorgánicos parecen operar en el mundo sensible con un fin (el fuego quema, el agua nutre los campos o quita la sed, etc.). Ahora bien, los objetos inorgánicos adolecen de conciencia o voluntad y no pueden tender a un fin a menos que sean dirigidos por una mente inteligente que supla esa carencia. Este ser inteligente es Dios. Esta quinta vía recoge una vieja tradición de la filosofía grecorromana que encontramos ya en la causa final de Aristóteles, pero también en los debates entre epicúreos y estoicos. Los primeros veían solo azar donde los segundos percibían la acción de la providencia. Kant afirmará que esta vía, por la que sentía un enorme respeto precisamente por su antigüedad, no conducía a probar la existencia de un ser creador, sino, a lo sumo, de un arquitecto semejante al demiurgo platónico del Timeo. En cualquier caso, con independencia de la validez que actualmente concedamos a estas vías -que ha de ser escasa tras la crítica kantiana- es interesante este intento de llegar a Dios partiendo del mundo sensible y no de teorías abstractas que permanecen únicamente en nuestra mente, como ocurría con el argumento ontológico de san Anselmo.
Demostrada la existencia de Dios como ser necesario, cabe preguntarse qué tipo de ser es. A esto se dedica la teología esencial tomista, que aquí solo podemos resumir muy brevemente. Para dar respuesta a esta pregunta, existen, de nuevo, dos vías distintas: una negativa, en la que Tomás recoge la tradición neoplatónica y de Pseudo-Dioniso, afirma que de Dios solo se puede señalar lo que no es. Por ejemplo: podemos afirmar que Dios no es corpóreo, que en él no puede haber composición alguna (de materia-forma, de sustancia-accidente, de esencia-existencia, etc.) o que no muta, pues si su esencia es existir no puede operar cambio ontológico alguno.
En segundo lugar, es posible describir la esencia divina afirmativamente. Pero esta vía requiere prudencia, porque todo adjetivo que la califique será siempre limitado: si decimos que Dios es bueno, justo o bello solo nos estaremos acercando a lo que podría ser. La esencia divina siempre excederá infinitamente el contenido semántico que estas palabras comportan. Y ello porque, cuando afirmamos estas cualidades, estamos predicando su preexistencia en Dios y, en consecuencia, la limitada participación en ellas de las cosas. De ahí que la forma más adecuada para describir la esencia divina sea la de la eminencia: se afirma la bondad divina para negarla inmediatamente y afirmar a continuación la atribución máxima de esa cualidad. Dios es justo; pero no es justo como nosotros creemos que es justo; Dios es el ser más justo de los justos.
La creación del mundo, el hombre y la vida en sociedad
Siguiendo la tradición filosófica cristiana que se remonta a Agustín, Tomás considera que Dios creó el mundo ex nihilo, de la nada. Pero ¿qué significa esto? ¿acaso que la esencia del mundo es la nada? En absoluto. Significa que Dios no contó con nada para crear el mundo, salvo con su libre voluntad. Frente a Avicena, que consideraba que Dios creó el mundo por necesidad de su propia naturaleza, el de Aquino atribuye a la divinidad el libre albedrío del que los humanos participan en un grado inferior aunque reconocible. Si cupiera hablar de los motivos por los cuales Dios creó el mundo, tendríamos que afirmar que lo hizo por amor. Como ya he indicado, al igual que ocurre con la existencia de Dios, Tomás considera que la creación ex nihilo es un preámbulo de fe, esto es, una verdad revelada que, sin embargo, puede alcanzarse a través de la razón.
También el ser humano es una creación divina, cuya composición explica Tomás desde un punto de vista aristotélico. El ser humano es una sola sustancia compuesta de cuerpo (materia) y alma (forma). A pesar de esta unidad, el alma puede existir de manera independiente del cuerpo, aunque solo alcanza su perfección natural en unión con aquél. La idea del alma sin el cuerpo como sustancia incompleta remite a numerosos problemas, entre los cuales están el de la muerte o la existencia del mal en el mundo. Se trata de uno de los temas más complejos y que más discusiones causó entre los filósofos cristianos medievales.
En efecto, si Dios es bondad infinita, ¿cómo es posible que exista la enfermedad, la muerte, la frustración o las catástrofes naturales? Para responder a esta pregunta, Tomás comienza por distinguir entre males físicos y males morales. En relación con los primeros, si bien Dios no los ha buscado, son consecuencia de la naturaleza contingente de toda criatura. Él no quiso el sufrimiento como tal, pero sí quiso que sus criaturas fueran corruptibles. El mal físico se genera «por accidente» y es, en consecuencia, un daño colateral necesario que, sin embargo, habilita la existencia de las criaturas.
Distinto del anterior es el mal moral, atribuible en exclusiva al hombre, bien como consecuencia de su libre albedrío, bien por ignorancia. El comportamiento virtuoso consiste en actuar conforme a la ley natural, que es la parte cognoscible por los humanos del plan divino fijado por Dios en la ley eterna. Su primer precepto dice que ha de hacerse el bien y evitarse el mal. Los demás preceptos, como la conservación del propio ser, la vida en sociedad o el conocimiento de la verdad, se derivan de aquel. Todos ellos están infundidos en nosotros por naturaleza y su hábito constituye la synderesis, esa disposición natural de los humanos para detectar lo bueno y lo malo y comportarse conforme a ello. La ley natural supone el fundamento del derecho positivo, y el gobierno de los Estados debe respetarla en todo momento para favorecer el bien común y la pacífica convivencia entre los seres humanos. Una convivencia basada en principios cristianos que Tomás arma de manera rigurosa con la fructífera tradición de la filosofía clásica.
Bibliografía
- Copleston, F. (1983). Historia de la Filosofía. 2. De san Agustín a Escoto. Barcelona: Ariel.
- Chesterton, G. K. (1973). Santo Tomás de Aquino. Espasa Calpe.
- Gilson, E. (2009). Introducción a la Filosofía Cristiana. Madrid: Encuentro.
- Pirenne, H. (1992). Historia de Europa. Desde las invasiones hasta el siglo XVI. Fondo de Cultura Económica.
- Tomás de Aquino, Suma de Teología. Edición accesible on line en: https://www.dominicos.org/estudio/recurso/suma-teologica/
- Tomás de Aquino (2011). El ente y la esencia. Eunsa.
Grandes Documentales: Santo Tomás de Aquino
- Tomás de Aquino: Biografía, pensamiento y obras - - Alejandra de Argos -
- Detalles
- Escrito por Iker Martínez Fernández
En los últimos años el estoicismo se ha popularizado hasta convertirse en un fenómeno de masas. No hay semana que la prensa generalista no nos ofrezca una síntesis estoica de nueva aparición en las librerías o un somero análisis de los motivos del regreso de esta filosofía ancestral. Circulan por la red todo tipo de podcasts estoicos; youtubers, líderes de opinión y grandes empresarios dicen promover valores estoicos y los clásicos grecorromanos de esta escuela, como Epicteto o Marco Aurelio, encuentran por primera vez hueco en los escaparates de las librerías.

En los últimos años el estoicismo se ha popularizado hasta convertirse en un fenómeno de masas. No hay semana que la prensa generalista no nos ofrezca una síntesis estoica de nueva aparición en las librerías o un somero análisis de los motivos del regreso de esta filosofía ancestral. Circulan por la red todo tipo de podcasts estoicos; youtubers, líderes de opinión y grandes empresarios dicen promover valores estoicos y los clásicos grecorromanos de esta escuela, como Epicteto o Marco Aurelio, encuentran por primera vez hueco en los escaparates de las librerías. Las Meditaciones del emperador filósofo es en estos momentos el texto de un autor romano más traducido al español. En 2023 Arpa y Trotta nos han ofrecido dos nuevas traducciones a cargo de David Hernández de la Fuente y de Jorge Cano Cuenca, respectivamente. Por su parte, Alianza Editorial ha publicado, a cargo Ignacio Pajón Leyra, una recopilación de textos de Epicteto bajo el título El arte de vivir en tiempos difíciles. Son trabajos muy valiosos que se unen a otros existentes en nuestra lengua.
La recuperación del estoicismo no es un hecho novedoso, sino una tendencia que se inicia a finales del siglo XX con la publicación de la obra A New Stoicism, de Lawrence Becker. Becker conoce muy bien a los estoicos antiguos y trata de adaptar su pensamiento al mundo moderno. Para ello, pone el acento en la ética, ya que las restantes partes del sistema (la lógica y la física) son de difícil transposición a la actualidad. El regreso del estoicismo se ha visto posteriormente estimulado por el episodio pandémico que se inició en 2020. Hoy todo lo que lleva la palabra ‘estoico’ despierta un considerable interés entre amplios sectores de la población. Pero ¿cuál es el motivo, o motivos, de este extraordinario renacimiento?
Para responder a esta pregunta es necesario determinar qué entienden por estoicismo quienes promueven la adhesión a esta «filosofía de vida». Una vez resuelta esta cuestión previa, convendrá determinar qué valores rechazan o a cuáles dan cobertura sus seguidores. Por último, será interesante examinar las críticas vertidas hacia el movimiento estoico, así como los valores que estas rechazan o los que desean preservar. Solo entonces podremos responder a la cuestión de las causas de este potente resurgimiento.

Busto de Marco Aurelio, Glyptothek
¿A qué llamamos estoicismo hoy?
Estamos ante una pregunta complicada de responder. Para hacerlo debemos distinguir, al menos, dos niveles de discurso. Por un lado tenemos un estoicismo más teórico, recuperado por académicos que conocen bien los principios de esta escuela y su aportación en la antigüedad. Así, para Becker, el estoicismo consiste en una serie de principios éticos que pueden indicarnos rutas para vivir de una manera más acorde con nuestra naturaleza. Entender qué significa vivir conforme a la naturaleza es un tema nuclear en el estoicismo y constituye la clave del libro de Becker.
El dominio de nuestras pulsiones, eso que William B. Irvine, otro académico que promueve los valores estoicos, considera «nuestro amo evolutivo», es el fundamento del control de nuestros deseos. Para este filósofo estadounidense, que desarrolla estas cuestiones en Sobre el deseo o en El arte de la buena vida: un camino hacia la alegría estoica, el mayor provecho del estoicismo consiste hoy en la revalorización y revitalización de la racionalidad frente a unas pulsiones emocionales que adoptan un papel cada vez más protagonista. Solo con las virtudes de un animus magnus, como decía Cicerón, esto es, con la fortaleza sostenida por la constancia, el nuevo estoico puede apoderarse de sus emociones y dominarlas.
En general este estoicismo más teórico rescata del antiguo casi todos sus valores éticos. Algunos han generado cierta controversia, ya que, en principio, conforman una ética que chirría con el espíritu de nuestro tiempo. Por ejemplo: tanto Becker como Irvine, pero también otros promotores de este movimiento como Sellars, Gill o Pigliucci, mantienen que el control de los deseos debe sustentarse en la aceptación de las cosas tal y como son y no como quisiéramos que fuesen. Se trata de una conclusión coherente con el principio estoico conocido como «dicotomía del control», que obliga a distinguir aquellos aspectos de nuestras vidas que podemos cambiar porque en último término dependen de nosotros y aquellos otros que, sin embargo, resultan inmodificables por no encontrarse bajo nuestro control. Esta doctrina, que ya mantuvieron los estoicos antiguos, ha sido sometida a una fuerte crítica por su carácter presuntamente conservador. Más adelante me referiré a ella con mayor detenimiento.
Otro de los elementos comunes a los autores neoestoicos es la recuperación para la ética del concepto de virtud, abandonado por la gran mayoría de las filosofías modernas, pero esencial para entender las éticas de la antigüedad. De acuerdo con esta doctrina, el fin último del ser humano sería comportarse de manera virtuosa y coherente a lo largo de su vida. Pero ¿qué significa «comportarse de manera virtuosa» o «vivir conforme a la naturaleza»? En principio, parecen significantes vacíos que es necesario dotar de contenido. Los neoestoicos tratan de hacerlo, aunque entre ellos hay matices. No obstante, es posible descubrir algunos elementos comunes que giran en torno al desarrollo de las viejas virtudes clásicas de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la valentía ante la adversidad. De manera que los tratados neoestoicos consisten fundamentalmente en un intento por descubrir -a veces con una casuística muy precisa- en qué consistiría la práctica de estas virtudes en la actualidad. Dado que su fundamentación está presidida por la racionalidad, estamos ante exposiciones con un aroma prescriptivo y muy críticas contra lo que consideran la perversa y debilitante deriva emocional del individuo y las comunidades en las que se integra.
Con la teoría de las virtudes, el estoicismo recupera la polémica noción de naturaleza humana para ofrecer un recipiente sólido a sus doctrinas. La naturaleza propiamente humana fungiría de patrón de conducta que permite distinguir entre las acciones beneficiosas para el ser humano y las que lo apartan de una convivencia pacífica consigo mismo y con los demás. Pero, de nuevo, este concepto requiere un contenido preciso que los neoestoicos no siempre proporcionan de una manera nítida.
En síntesis, podríamos decir que el neoestoicismo viene formulado como una crítica a algunas propuestas éticas de la modernidad basadas en el predominio de lo cultural sobre lo biológico o en el auge de las identidades y deseos individuales, que, a su juicio, han abandonado principios básicos del bagaje de la filosofía clásica: el conocimiento como forma de jerarquizar las distintas posiciones en la sociedad, el papel de la naturaleza humana como límite para la acción y el deseo o el valor de la imitación frente a la centralidad moderna de los conceptos de autonomía y emancipación. Estos principios pondrían de manifiesto los límites de dichas propuestas y de algunos valores propios de la Ilustración.
Junto a estos textos de corte más filosófico o académico, hallamos en la red multitud de voces que apelan a principios, doctrinas o prácticas denominadas estoicas. Veamos algunos ejemplos: para el inversor, empresario y podcaster estadounidense, Tim Ferriss, el estoicismo sería un sistema operativo para tener éxito en entornos de alto estrés, una definición que se centra en el plano psicológico. Y es que las doctrinas estoicas han resultado inspiradoras para algunos psicólogos defensores del paradigma cognitivo-conductual, como Donald Robertson, terapeuta escocés muy conocido en redes sociales por proponer las Meditaciones de Marco Aurelio como la base de sus terapias.
Otro lector declarado del emperador-filósofo es el celebérrimo empresario Elon Musk, propietario de Tesla y de Space X. Hace unos años, Musk declaró que la lectura de las Meditaciones había cambiado su vida. Desde entonces dice aplicar los principios de resiliencia y perseverancia en todas las acciones que acomete, enfrenta los problemas con calma y serenidad (sic), se mantiene alerta a las oportunidades y alimenta una perspectiva a largo plazo sin dejarse seducir por ensoñaciones o deseos. Para él la dicotomía del control estoica resulta básica, pues le ayuda a aceptar lo que no se puede cambiar y a abordar aquello que depende de uno mismo. Musk denomina a esta forma de proceder «enfoque pragmático y estratégico».
El fundador de Amazon, Jeff Bezos, defiende un planteamiento similar a los de Ferriss y Musk. Su propuesta, a la que denomina «liderazgo estoico», se resume en dos principios: enfoque en el cliente y mantener la calma bajo presión.
A primera vista, este lenguaje empresarial y de negocios parece resultar extraño al vocabulario estoico y, en parte, lo es. Si en los neoestoicos más académicos se aprecia con claridad el interés por establecer un vínculo entre sus propuestas éticas y las de la Stoa antigua, este estoicismo de corte empresarial prescinde de cualquier perspectiva histórica y reduce el estoicismo a los valores del esfuerzo, el tesón, la resistencia a la adversidad y una prudente y serena gestión del riesgo. Sin duda estamos ante ‘virtudes’ que un estoico clásico -y también un neoestoico- estarían dispuestos a reconocer como propias, pero toda voluntad de sistema se ha perdido. El respaldo teórico y el papel de la razón en la ética estoica se sustituyen por la evidencia de una experiencia exitosa.
Esta vulgarización del estoicismo revela, sin embargo, dos elementos que conviene tener en cuenta. El primero es la ductilidad de esta filosofía para adaptarse a distintos contextos, factor que ya fue determinante en su expansión durante la antigüedad. En Roma el triunfo de esta escuela se debió fundamentalmente a su progresivo acoplamiento con el carácter y tradiciones romanos. Su éxito en la actualidad es prueba de su capacidad de adaptación a sociedades bien distintas de aquellas.
El segundo elemento que debemos tener en consideración es que el núcleo del estoicismo -en sus dos versiones aquí expuestas- permite conectar con unos valores clásicos que en las últimas décadas han sido muy contestados, no solo en el ámbito académico, sino también en el imaginario colectivo. Pensemos en conceptos como naturaleza humana, mérito o esfuerzo. Son postulados clásicos que la modernidad ha atacado con ferocidad sin que, al parecer, un sector de la sociedad esté dispuesto a abandonarlos sin discusión. El lenguaje estoico, algunos de sus principios y valores más típicos, serían el cauce a través del cual articular una crítica ante la progresiva preterición de estos conceptos y frente a lo que consideran una exagerada deriva posmoderna en favor del individualismo y el emotivismo.
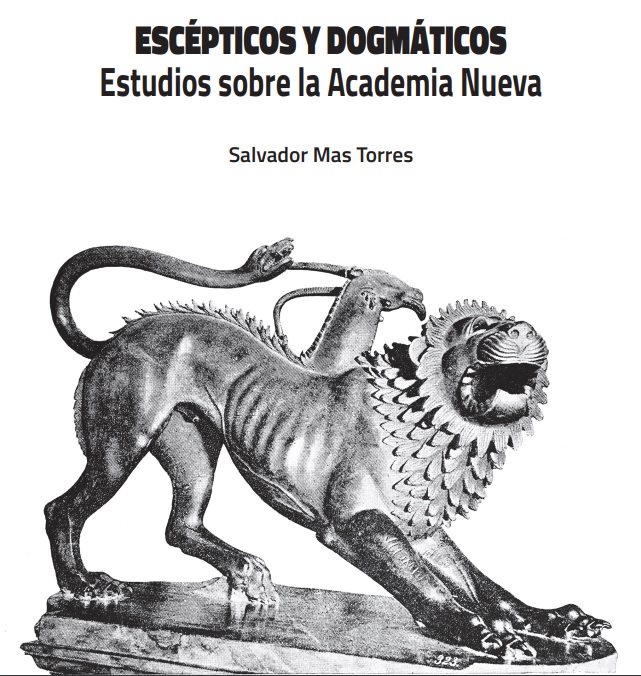
¿Qué dicen los críticos con el estoicismo?
La Stoa recibió ya fuertes críticas en la antigüedad. Su dura competencia con otras escuelas de filosofía, como el epicureísmo o el escepticismo de la Academia Nueva patrocinada por Arcesilao y Carnéades, favoreció la controversia con muchos elementos de su sistema. Uno de los campos donde la discusión resultó más intensa fue el de la epistemología, donde las acometidas del escepticismo de Carnéades fueron feroces. Un registro, profundo y detallado, de todas estas críticas puede encontrarse en un espléndido libro publicado recientemente en abierto por Salvador Mas Torres, profesor de Historia de la Filosofía Antigua en la UNED y especialista en la filosofía de este periodo: Escépticos y dogmáticos. Estudios sobre la Academia Nueva.
Dado que el neoestoicismo no adopta una posición definida en el terreno epistemológico, no me centraré en estas críticas. Es, como ya he indicado, el terreno de la ética en el que este resurgimiento de la nueva Stoa ha resultado más provechoso, por lo que me centraré exclusivamente en este ámbito.
Ya en el siglo I a.C., Cicerón dedicó algunos de sus tratados a reflexionar sobre los principios de la ética estoica. El filósofo romano no se muestra opuesto a muchos de ellos, como veremos que sí hizo, y todavía hace, el epicureísmo. En realidad declara su simpatía sobre todo por la concepción de la honestidad o integridad moral como el supremo bien de la escuela, por haber hecho siempre bandera de un patriotismo que la República romana necesitaba en ese momento y por haber antepuesto los deberes de ciudadanía a los deseos y placeres personales. Las críticas de Cicerón son sutiles y, si se quiere, de detalle, aunque resultan demoledoras cuando refuta el modelo de sabio estoico (Sobre el supremo bien y el supremo mal) como maquinal y extraño al sentido común.
Algunas de estas críticas se han reproducido en la actualidad. Para su exposición las dividiré en dos: por un lado, las dirigidas al sector más teórico o académico y, por otro, aquellas que sospechan el resurgimiento de ideas reaccionarias detrás del estoicismo que yo he denominado aquí «empresarial». Empezaré por las primeras, pues poseen una mayor complejidad.
Las críticas a los aspectos más teóricos del neoestoicismo proceden igualmente de ambientes académicos. Sus defensores son filósofos o profesores de filosofía que se sitúan del lado de una de las escuelas rivales del estoicismo antiguo: el epicureísmo. Como es sabido, la filosofía epicúrea promueve el placer -entendido como ausencia de dolor- como el supremo bien del ser humano. De esta discrepancia con los estoicos se extraen numerosas consecuencias para la ética que ya fueron consignadas en la antigüedad.

En su obra Cómo ser un epicúreo. Una filosofía para la vida moderna, la profesora de filosofía de la Universidad de York, Catherine Wilson, dedica un capítulo entero a contraponer los principios de la ética epicúrea con los de la estoica. De acuerdo con Wilson, las diferencias podrían reconducirse a cuatro aspectos distintos:
1.- Mientras el estoico es determinista y considera que algunas tragedias que suceden en la vida son inevitables (por ejemplo, la muerte prematura de personas por enfermedades como el cáncer o la existencia de violencia entre los seres humanos), el epicúreo piensa que estos hechos son fortuitos y, en consecuencia, podrían ser de otra manera. Estamos ante la disyunción a la que Marco Aurelio se refiere como «providencia o átomos»: los estoicos consideran que la razón, que ordena la naturaleza, es providencial, mientras que los epicúreos creen que el mundo, constituido por átomos y vacío, se rige por el azar. Para Wilson, el determinismo estoico deriva éticamente en un conformismo con los males que asolan el mundo, mientras que los epicúreos abren la puerta al cambio. Más adelante me referiré a los problemas derivados de la postura de Wilson en torno a esta cuestión.
2.- La fortaleza estoica ante la adversidad, necesaria para afrontar los inevitables males existentes, deriva, a juicio de Wilson, en un excesivo rigorismo moral. La combinación entre resistencia a la adversidad, sufrimiento y cumplimiento del deber hace del estoicismo una filosofía con una acusada tendencia al belicismo. De ahí, nos dice la autora, que los sectores militares y policiales se vean más atraídos por esta filosofía que por el epicureísmo, cuya invocación del placer como ausencia de dolor funcionaría como un fármaco contra la violencia.
3.- El programa estoico de supresión de las emociones le parece a esta autora poco realista. Para los estoicos, las emociones eran algo muy parecido a enfermedades que uno debía bloquear desde un principio. Esta tesis parece coherente con la centralidad que la Stoa concedió a la razón. Pero cabe analizar, como hace Wilson, qué espacio ocupan las emociones en nuestra vida o si las emociones no forman parte también de la naturaleza humana. Se trata de una discusión muy antigua, incluso dentro del estoicismo, que no es a este respecto una doctrina unánime. El epicureísmo de Wilson, en cambio, considera las emociones como algo positivo o, como mínimo, un factor importante al que conviene atender por ser determinante en nuestras vidas.
4.- El último aspecto que enfrenta a Wilson con los estoicos es el de los llamados «indiferentes». Como es sabido, los estoicos admiten la existencia de un único bien - la honestidad o integridad moral- y declaran la indiferencia de todo lo demás. Otras filosofías, como el aristotelismo o el epicureísmo, admitían lo que en la antigüedad se llamaban «bienes externos», esto es, los amigos, la familia, la riqueza o los placeres. Para Wilson, la indiferencia estoica desemboca en resultados aberrantes como el de comparar la muerte de un hijo con la rotura de un jarrón, como hace el filósofo estoico Epicteto. De manera que la honestidad, algo en principio positivo, convierte a los militantes de esta escuela en seres apáticos con el mundo que les rodea. Al objeto de evitar el sufrimiento derivado de las pérdidas de la vida, se revisten de una frialdad casi inhumana.
Vistas así las cosas, algunos críticos del estoicismo han propuesto el epicureísmo como complemento o corrección de los principios más rígidos de la doctrina. Es el caso del reciente libro de Charles Senard, Ser estoico no basta. Sabiduría epicúrea para vivir el presente, publicado en español por Rosamerón.

Cabeza del filósofo Epicuro. Anónimo veneciano1670/1700
Como puede observarse, se trata de críticas similares a las que recibió esta escuela en la antigüedad, lo que indica que los neoestoicos han recuperado con bastante fidelidad el núcleo de la sabiduría de la antigua Stoa. Ahora bien, las críticas de Wilson poseen ingredientes que no tuvieron las versiones anteriores. Son críticas que provienen de una «mentalidad moderna», si el lector me permite expresarlo de esta manera. Quiero decir: se trata de críticas hechas con las herramientas teóricas de la modernidad, con conceptos, valores y principios herederos de la Ilustración.
Me referiré a uno en concreto: el que tiene que ver con la contraposición que Wilson establece entre determinismo y azar. La profesora inglesa presenta la cuestión como una disyuntiva entre la forzosa necesidad estoica y el libre albedrío epicúreo. De nuevo, el tema es complejo y extraordinariamente interesante desde el punto de vista de la evolución de las ideas, ya que constituye lo que podríamos llamar la prehistoria de nuestro concepto actual de libertad individual. Lamentablemente no puedo detenerme en él. Solo quisiera señalar que, en realidad, providencia y azar son, desde el punto de vista de nuestras posibilidades de intervenir en los eventos determinados por ellos, dos caras de la misma moneda. Es cierto que, para el determinista estoico, los eventos se producen de acuerdo con una estricta necesidad racional. Ahora bien, si nuestra capacidad racional fuera total, podríamos incluso predecir el futuro, ya que deduciríamos las causas de todos ellos. Para el estoico, la Razón (con mayúscula, esto es, la racionalidad perfecta) es providencial. En cambio, para el epicúreo no existe orden racional alguno: todo sucede por azar. Pero, al igual que en el caso de los estoicos, los eventos azarosos tampoco admiten posibilidad de intervención humana alguna, salvo la que procede de la casualidad. Son tan necesarios como los racionales. Cabría decir que el estoicismo es en este sentido más esperanzador, pues afirma que a mayor comprensión de la racionalidad de la naturaleza, mayor capacidad predictiva y, en consecuencia, mayor control. En cambio, el azar resulta totalmente incontrolable pues, por definición, carece de leyes. Vincular el libre albedrío con el azar no parece, pues, lo más adecuado, aunque actualmente resulta eficaz para asociar al estoicismo con unos valores caducos e intransigentes y al epicureísmo con unos valores más flexibles, más propios de nuestro tiempo.
Este es el sentido del segundo conjunto de críticas, las realizadas en un plano más general y ajeno a aspectos estrictamente filosóficos. Son críticas que sospechan que detrás de los valores estoicos defendidos por empresarios exitosos se aprecia un intento de generar cierto clima de conformismo social en torno a sus políticas empresariales. Así, cuando se nos dice «debes admitir la realidad tal cual es» se está queriendo decir en realidad «acepta tus condiciones de trabajo y de vida, por precarias que estas sean, como algo natural»; y cuando se nos dice «cumple con tu deber ocupes la posición que ocupes en la sociedad» en realidad se nos quiere decir «no cuestiones dicha posición y cumple con los deberes asociados a ella sin intentar modificarlos». Concebido de esta manera, el neoestoicismo no sería una filosofía útil para quienes se encuentran insatisfechos con el mundo que les rodea. De ahí que, hoy por hoy, tenga mucho éxito entre las élites socioeconómicas.

Séneca, después de abrirse las venas, Manuel Domínguez, 1871. Óleo sobre lienzo, Museo del Prado
Algunas consideraciones finales (y una tentativa de respuesta a la pregunta inicial)
En general, las críticas vertidas a ese especial tipo de estoicismo que es el «empresarial» me parecen razonables. Ahora bien, debemos tener en cuenta que se trata de un estoicismo constituido por tópicos, bastante vagos e imprecisos, más que por la doctrina real que enseña esta escuela. En ocasiones, estas mismas críticas se han extendido a los tratados de los neoestoicos más teóricos y, en este caso, me parecen pobres y desenfocadas. Trataré de explicar por qué para, finalmente, ofrecer una respuesta a la pregunta inicial por las causas del éxito actual de este movimiento.
El estoicismo antiguo, como el resto de las filosofías helenísticas, surgió como respuesta crítica a unas condiciones humanas que se consideraban insatisfactorias. Su filosofía trata de convertir al ser humano en un agente moral capaz de alcanzar una vida en armonía con la naturaleza. La primera regla para lograr este objetivo consistía en conocerse a sí mismo. El estoico entendió que el autoconocimiento consistía en averiguar los rasgos que definen nuestra vida biológica y cultural y que todos los humanos compartimos en tanto que animales racionales. El siguiente paso debía ser el de comprender el propio carácter y tratar de vivir conforme a la naturaleza humana sin traicionarlo. Por lo tanto, lo primero que un estoico debía hacer era examinar el mundo y tratar de comprenderlo, prestando su asentimiento a aquellas cuestiones que, de acuerdo con su experiencia, se le presentan como seguras. No es, por tanto, un ser dominado por la desidia o la resignación.
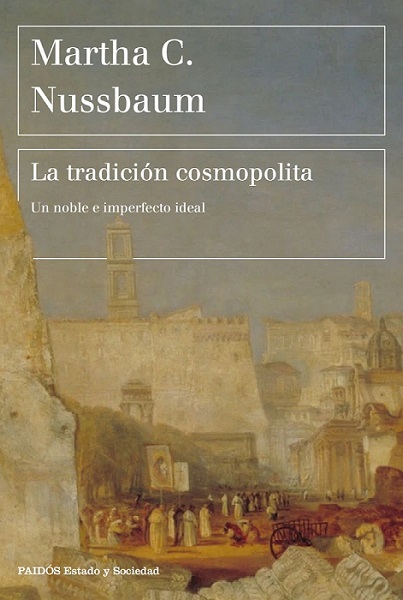
Las acusaciones de conformismo suelen referirse a su débil preocupación por las condiciones socioeconómicas que nos rodean. Como ha señalado Martha Nussbaum en La tradición cosmopolita. Un noble e imperfecto ideal, publicado por Paidós en 2019, la tradición estoica olvidó en sus escritos este importante aspecto. Suponiendo que esto fuera así, cabe preguntarse, por un lado, si esa tradición tenía los instrumentos para mostrar su preocupación por este aspecto y, por otro, si los neoestoicos han corregido esta carencia.
Para responder a la primera cuestión es necesario adoptar una perspectiva abierta. Es cierto que los filósofos estoicos antiguos no concibieron como principios fundamentales de sus comunidades circunstancias tales como el establecimiento de condiciones adecuadas -sociales, económicas y culturales- para el ejercicio de la libertad individual o de la autonomía en la toma de decisiones. Tampoco consideraban relevantes conceptos que sí lo son para nuestras sociedades, como los de dignidad o emancipación, aunque paradójicamente algunos de estos principios serían imposibles sin ellos. Eran conscientes de la existencia de desigualdades, pero las consideraban naturales. Nunca pensaron en atajarlas, sino en que esas desigualdades no fueran tan graves que produjeran conflictos sociales desestabilizadores. El ejemplo de la esclavitud es muy notorio. Si el reproche hacia la filosofía estoica se realiza desde estos presupuestos, el estoicismo se convierte en una filosofía apática y fría ante el sufrimiento de los menos favorecidos. Pero, a mi juicio, esta crítica podría realizarse en mayor o menor medida a todas las filosofías de la antigüedad.
El problema de esta objeción es que se le reprocha al estoicismo no ser moderno. Dicho de otra forma: se le reprocha no dar respuesta a dificultades que solo en la modernidad hemos planteado en estos términos. Ahora bien, creo que si se aprecia una necesidad de volver sobre el estoicismo es porque, a pesar de ser una filosofía antigua, es capaz de aportar algún beneficio al pensamiento actual. Para advertir cuáles podrían ser estos beneficios, propongo como ejercicio plantear el problema desde la perspectiva de los estoicos antiguos: ¿qué habrían dicho acerca de la centralidad moderna de conceptos como autonomía de la voluntad, dignidad o emancipación? Podemos conjeturar una respuesta verosímil a la vista de los tratados neoestoicos. Probablemente dirían que nuestras sociedades occidentales se encuentran fundadas en principios ingenuos. ¿Cómo se puede defender una voluntad autónoma y a la vez pretender amar y ser amados por nuestros amigos y familiares? Nuestros lazos de dependencia son infinitos: tenemos padres que nos educan y crecemos imitándolos e imitando a nuestros maestros; trabajamos en organizaciones que solo se sostienen con la participación conjunta de todos sus integrantes. Añadirían que a todos estos condicionantes es necesario sumar los biológicos, que nos hacen ser más o menos inteligentes, más o menos vitales, enfermar o morir prematuramente. En muchas ocasiones, no podremos evitar los perjuicios que de ellos se derivan. También nos dirían que el ideal emancipatorio no tiene en cuenta la naturaleza humana, que no es ajena a la violencia y a la dominación. Ser conscientes de todas estas cuestiones -concluirían- evitará la violencia artificial generada como consecuencia de tratar de imponer las propias ideas a una realidad que funciona de acuerdo con sus reglas específicas. Unas reglas que los modernos hemos renunciado a comprender como lo que son: firmes e inapelables.
Por otra parte, también nos dirían que cuando afirman que las riquezas, los amigos o la salud son indiferentes, se refieren a que no poseen relevancia para alcanzar el supremo bien, esto es, la integridad moral. Pero en ningún caso son indiferentes para vivir una vida acorde con la naturaleza. Refiriéndose a los bienes externos como la riqueza, los amigos o la salud, Aristón, un estoico antiguo, afirmaba que más allá del supremo bien no había nada que mereciera la pena. Crisipo, uno de los padres del estoicismo, le contestó que los bienes externos eran, en efecto, indiferentes para llevar una vida honesta, pero muy relevantes como indicadores del camino hacia la virtud. Es decir, resulta más sencillo y agradable ser virtuoso con amigos que sin ellos; con comodidades que sin ellas; con salud que sin ella.
Esta fue la posición de los estoicos antiguos y es también la de los neoestoicos, al menos de los más teóricos. Y creo que, en muchos de ellos no solo no hay conformismo, sino que en sus escritos late una crítica a las condiciones de vida actuales y, desde el punto de vista filosófico, a algunos de los valores propios de la modernidad representados por las propuestas éticas actuales. Si no me equivoco, el éxito actual del estoicismo sería un indicador de que el consenso en torno a estos valores no es tan sólido como creíamos. Que esta crítica adopte un carácter conservador o no depende del talante del neoestoico en cuestión: uno puede entender los deberes derivados de su posición social como un ardor guerrero imperialista o entenderlos como una aportación a la comunidad para alcanzar un equilibrio entre sus diferentes estratos o clases sociales. Piénsese, por ejemplo, en el deber de pagar impuestos o el deber de contribuir al sostenimiento del sistema de Seguridad Social de su país.
Que el lector decida el espacio que quiere conceder a los principios de la filosofía estoica en su vida, si es que desea hacerlo. Por mi parte, me conformo con haber aportado algo de claridad a este complejo fenómeno.

- El estoicismo como fenómeno de masas - - Alejandra de Argos -
- Detalles
- Escrito por Pedro García Cuartango
La filosofía de George Berkeley puede resumirse en unas pocas palabras: la materia no existe. Una afirmación radical y provocativa que intentó argumentar en su más importante libro: “Los tres diálogos de Hylas y Philonus”, escrito cuando tenía 28 años. Hylas es un pensador cartesiano que defiende la existencia de la materia, mientras que Philonus es el propio Berkeley, que inspiró el conocido principio: esse est percipi. Ello se podría traducir como que el mundo sólo existe si es percibido.

John Smibert - Bishop George Berkeley
El obispo anglicano George Berkeley que emigró a América sostuvo que las cosas carecen de sustancia y sólo existen si son percibidas
La filosofía de George Berkeley puede resumirse en unas pocas palabras: la materia no existe. Una afirmación radical y provocativa que intentó argumentar en su más importante libro: “Los tres diálogos de Hylas y Philonus”, escrito cuando tenía 28 años. Hylas es un pensador cartesiano que defiende la existencia de la materia, mientras que Philonus es el propio Berkeley, que inspiró el conocido principio: esse est percipi. Ello se podría traducir como que el mundo sólo existe si es percibido.
Berkeley fue un obispo anglicano que nació en 1685 en Irlanda. Estudió en el Trinity College de Dublín y se doctoró en teología y hebreo. Siguiendo su vocación misionera, se embarcó en 1725 para cruzar el Atlántico, Quería fundar unas escuelas en las Bermudas, pero se quedó en Rhode Island donde compró una plantación. No dudó en utilizar esclavos como mano de obra de su explotación. Siete años después, volvió a Inglaterra y fue nombrado obispo de Cloyne.
La obra de Berkeley, que llevó el empirismo hacia límites que hoy pueden parecer absurdos, ha sido muy influyente en la historia de la filosofía. Hasta el punto de que Bertrand Russell se tomó la molestia de rebatir su tesis de que las cosas no tienen sustancia sino simplemente propiedades físicas.
Sin duda, Berkeley había leído a Locke, un contemporáneo suyo, que defendía que las ideas se generaban a partir de la observación de una realidad material, percibida por los sentidos. Esto lo negó el filósofo irlandés, que apuntó que los conceptos abstractos son una ficción de la mente humana.
Según sus tesis, sólo podemos conocer las cualidades sensibles de las cosas, los accidentes y no la sustancia por decirlo en términos aristotélicos. Philonus, su alter ego, pone una serie de ejemplos para demostrar que nada tiene una esencia material. Recurre a las sensaciones de frío y calor para convencernos de que esas ideas sólo existen en nuestro cerebro. Argumentará que, si un hombre tiene una mano caliente y otra fría, al introducirlas en agua templada, la caliente sentirá frío y la fría sentirá calor. Por lo tanto, el calor y el frío no existen como ideas objetivas sino que sólo son producto de nuestra percepción.
Al igual sucede con la distancia: cuando estamos cerca de un objeto lo vemos como algo grande, cuando nos alejamos se transforma en diminuto. Por lo tanto, el espacio y el tamaño son también algo subjetivo.
En un intento de contradecir la física de Newton, Berkeley sostendrá que sus leyes son una construcción mental, aunque admite que pueden ser útiles para predecir los fenómenos. Pero una cosa es que los sucesos se ajusten a una pauta y otra que esa pauta sea real y universal. Los cuerpos son simplemente haces de percepciones: magnitud, color, olor, tacto, pero carecen de materialidad.
Berkeley admite, sin embargo, la existencia de la ciencia. Pero sólo será posible a partir de las percepciones puras, sin la intervención del entendimiento. Todo lo que está mediatizado por la lógica deductiva deformas las sensaciones que son la base del método científico, que es pura observación.
Para ridiculizar las afirmaciones de Berkeley, Samuel Johnson pegó una patada a una roca y dijo: “Las refuto así”. Una forma de argumentar que la roca no sólo existe en la mente, sino que puede fracturar un pie. A mi juicio, el ejemplo de Johnson no es convincente porque eso no destruye la aseveración de que las sensaciones sólo son percepciones subjetivas.
La pregunta es por qué existen objetos que todos percibimos de forma semejante y con parecidas cualidades si carecen de sustancia. Berkeley era muy consciente de esta dificultad, que resolvió con la afirmación de que Dios ha creado el mundo y ha querido que todos los hombres perciban las mismas sensaciones.
Otra cuestión de difícil respuesta reside en que la existencia de un árbol no puede depender de que los individuos lo perciban. Resulta imposible creer que ese árbol no existirá si no es visto por nadie. Berkeley también responderá a esta objeción: el árbol existe porque Dios sí lo está viendo.
Si el mundo opera con una lógica aparente, hay un cierto orden y resulta observable que existe un principio de causalidad por el que el fuego produce humo, todo ello se debe a la voluntad del Ser Supremo, que es la única entidad sustancial que explica todo lo que es y todo lo que acontece.
Muchos filósofos han situado a Berkeley como el fundador de un idealismo subjetivo, lo que resulta dudoso, ya que más bien su concepción es un teísmo extremo por el que Dios interviene en todo lo que sucede en el mundo. Probablemente, este obispo irlandés más que un pensador radical fue un místico.
Tres diálogos entre Hilas y Filonús de George Berkeley
- George Berkeley. La materia es una ilusión - - Alejandra de Argos -








